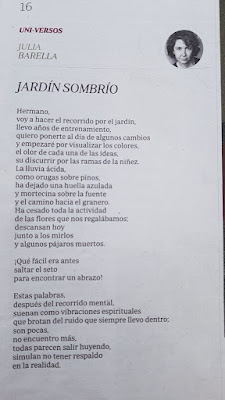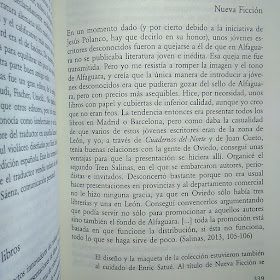[el trapero]
31 de mayo de 2020
Centrifugado
Después
de varios meses de reclusión, salí a pasear por la ciudad con la certidumbre de
que todo seguiría como antes. ¿Acaso se me había ocurrido albergar la más
mínima duda de que podría no ser así? En mi lento y perplejo deambular pronto
descubrí que muchas cosas habían cambiado durante mi ausencia. Así, para
asentir con la cabeza había que moverla de un lado a otro, y para negar de
arriba abajo, como hacían los búlgaros. Las sonrisas eran consideradas gestos
de afrenta. Cuando los semáforos se ponían en color verde, el tráfico se
detenía, en cambio los peatones con el suyo en el mismo color unas veces
cruzaban y otras no, de manera arbitraria, aunque no parecía tal por la
unanimidad incuestionable de estos y la ausencia de titubeo en ninguno de
ellos. Tampoco tuve claro el significado de los carteles de abierto y cerrado
de las tiendas, según deduje de la reprimenda que me llevé al empujar la puerta
de una papelería en horario comercial, para comprar unos cartuchos de tinta
para mi Waterman. A estas
singularidades se sumaron otras muchas. Estaba claro que para sobrevivir
tendría que aprender nuevos códigos sociales y de costumbres para interpretar
la nueva realidad. Lo que más me inquietó fue la sospecha de que las transformaciones
hubieran afectado también a las bases del pensamiento, el arte, la ciencia, e incluso a cuestiones más trascendentes para
la estabilidad emocional. La acumulación de tantas y extrañas novedades comenzaron a producirme
una ansiedad sofocante, por eso decidí regresar a casa con el propósito de
pensar en ello con más sosiego, en vez de continuar observando y aprendiendo. Pero
antes necesitaba poner la mente en blanco y tranquilizarme, de lo contrario me
sería imposible concentrarme en el análisis pormenorizado de los detalles contemplados.
No encontré consuelo en mi café favorito con pastas de jengibre, ni en el
capítulo más intrigante de mi serie preferida de televisión, ni siquiera el
amor reflexivo logró que mi cuerpo y mi mente se distendiera, nada conseguía
ese estado de tonta felicidad que precede a la alienación de las emociones. A
punto de elegir entre un comprimido de ibuprofeno o trankimazín de la cestita
de medicamentos, que siempre tenía bien nutrida sobre la mesa de la cocina, me
llamó la atención el ruido de la lavadora, puesta en marcha hacía más de dos
horas. Había comenzado el programa de centrifugado. Me asomé al ojo de buey
transparente con una curiosidad insólita pero decidida, y sentí cómo mis ojos
eran abducidos por el movimiento de la ropa girando vertiginosa en el tambor de
acero inoxidable. El premio por dejarme caer en el sopor de la mansedumbre sin
resistencia, fue entrar en un letargo higiénico, tras el cual supe que se
habían instalado en mi cerebro las claves necesarias para mi futura supervivencia.
Apenas pude determinar que había sido sometido a un reseteado neuronal, dada la
dificultad para recordar cualquier suceso de mi antigua vida. Hasta me pareció
extraño el desasosiego que todavía persistía en ínfimos retazos en mi memoria. Ahora
soy feliz en el paraíso donde solo es necesaria la voluntad del centrifugado.
José
Miguel López-Astilleros
30 de mayo de 2020
29 de mayo de 2020
Como si no murieras
141
En literatura pasa como con la ropa, aunque no lo vemos de entrada, la mejor es la vieja.
COMO SI NO MURIERAS
AFORISMOS
Bruno Marcos
Los pasos perdidos (Colección)
En nuestra colección, Los Pasos Perdidos, publicaremos
El tiempo regresa (Diario del confinamiento), de Bruno Marcos.
Cinéma
* * *
Agnes Varda, la única mujer que formó parte de la Nouvelle Vague, entiende el cine como instrumento para comprender al otro.
[Travis Bickle]
Quincalla
Quincalla reúne por primera vez un millar de adagios de los muchos que ella escribió durante las noches de insomnio de sus años finales y con los que quería conservar palabras genuinas del catalán, en peligro de extinción. Victor Catala, seudónimo literario de Caterina Albert y Paradis (la Escala, 1869-1966), ha sido una de las escritoras más destacadas de las letras catalanas.
[El Replicante D]
27 de mayo de 2020
La cicatriz del elefante
Jamás olvidaré el día veintidós de mayo de dos mil veinte,
cuando se obligó a toda la gente a usar mascarilla en espacios públicos. Se me
caían las lágrimas de emoción. Por fin tendría la misma oportunidad que los
demás chicos de mi edad, e incluso más, dadas mis habilidades expresivas y
literarias.
Hacía cinco años que había sufrido un aparatoso accidente,
del cual me quedó una ancha y fea cicatriz en diagonal, desde la comisura
izquierda de la boca hasta la mitad de la mejilla, hacia la oreja. El resultado
visual era el de una sonrisa asimétrica y taimada, que imprimía a todo mi
rostro una indeseada maldad, contra la que luchaba denodadamente con toda mi
artillería verbal y humana, cada vez que me relacionaba con mis semejantes,
quienes solían apartarse de mí con desconfianza, por resultarles mi aspecto
repugnante, sin que mis palabras tuvieran la más mínima ocasión de desmentir el
error, puesto que el aspecto físico en plena adolescencia es el espejo en el
que acostumbramos a mirarnos. El sufrimiento me llevaba a desear con frecuencia
la muerte, inclinación que mi madre intentaba mitigar, prometiéndome que cuando
dejara de crecer y en mi cuerpo cesaran las transformaciones propias de la
edad, me llevaría a la mejor clínica de cirugía estética, «…para que te borren
con una goma mágica los excesos de un mal dibujante», concluía, a la vez que se
acercaba a besarme el horrible costurón.
El complejo de hombre elefante se instaló, como
consecuencia, en mi carácter. La mayor parte del tiempo lo pasaba enclaustrado
en casa, excepto cuando iba a clase o salía a dar largas caminatas al
anochecer. En ambas circunstancias me ponía casi siempre una mascarilla, porque
terminé por no soportar la repulsión que provocaba mi aspecto en los demás, y
mucho menos cuando trataban de ocultarla bajo un gesto de falsa indiferencia,
entonces se desataba en mi interior un huracán lleno de ira, pero no contra los
otros, sino contra mi desgracia. Llegué incluso a ocultarme a mí mismo el
rostro frente al espejo del cuarto de baño, apretando con fuerza los párpados
cada mañana. Hasta llegué a ponerme la mascarilla en casa a todas horas, por
sentirme observado continuamente por los oscuros vigías de la aversión.
Así las cosas, permanecer en casa durante varios meses no
me resultó difícil, como tampoco salir a la calle con mascarilla. Lo que nunca
pude imaginar es que todo el mundo la llevaría puesta, como así sucedió. De
pronto, el padecimiento en el que vivía desapareció sin dejar rastro. Las caras
cubiertas casi en su totalidad convertían las miradas y las palabras en
protagonistas privilegiados de la existencia cotidiana, relegando todo lo demás
a un segundo plano, como no hubiera soñado en mi vida. A partir de entonces
paseé junto a las terrazas de los bares, frecuenté los centros comerciales, las
bibliotecas públicas y cualquier lugar en el que pudiera interactuar con
cualquier ser humano. La misantropía quedó atrás.
De este modo, llegó el día en que, sentado bajo el árbol de
un parque de la ciudad, mientras tecleaba mi móvil, se acercó una chica y se
tumbó en la hierba a no más de dos metros de mí. De la manera más natural trabé
conversación con ella, primero sobre asuntos superficiales. Después, con el
transcurso de las horas, fue derivando hacia derroteros más profundos e
íntimos. Lucía poseía una voz dulce y pausada, además de unos ojos oscuros como
el fondo de un insondable lago glaciar. Entre nosotros surgió una relación que
nos llevó a citarnos sucesivos días en el mismo lugar, para desde allí partir
juntos hacía lo que uno y otro solíamos hacer por separado, y que a partir de entonces
compartiríamos. Pasadas unas semanas se diría que bastaba una mirada recíproca
para que entabláramos entre ambos una conversación silente, tal era nuestro
grado de compenetración al que habíamos llegado en tan breve espacio de tiempo.
Así que sin mediar proposición alguna, terminamos una tarde en mi habitación,
previa presentación de Lucía a mi madre, que vio en ello la justificación de mi
reciente entusiasmo por el mundo, más allá de aquellas cuatro paredes. Ambos
teníamos muy claro por qué fuimos allí: a buscar la redención o la condena. Por
eso no dilatamos el acontecimiento. Cada uno agarramos las gomas de la
mascarilla del otro por detrás de las orejas, y precedimos a retirarlas
lentamente, intrigados y expectantes. Ninguno dimos crédito a lo que
encontramos debajo. Si hubiéramos estado mirándonos en un espejo y uno fuera el
reflejo del otro, y nuestras bocas hubieran trazado una única sonrisa, esta
habría abarcado la trayectoria curva de una oreja a otra. Sin embargo, cuando
nuestras bocas se tocaron, nuestras respectivas cicatrices desaparecieron de
nuestra vista. Así pasamos la tarde, confirmando lo que solo había sido un
remoto deseo el primer día que nos conocimos.
Horas más tarde, Lucía me encaminó, sin decirme nada, hacia
la cafetería donde se reunían a unas horas determinadas chicos de nuestra misma
edad. Sabía que no había superado mi reticencia a estos lugares de encuentro, a
pesar de estar bajo el amparo de la mascarilla protectora. Nada más llegar,
señaló hacia un grupo de compañeros de su clase con la mano y me dijo «Mauro,
no eres el único, todos los elefantes tienen su cicatriz, aunque algunos más
oculta que otros.» Esta fue la manera de decirme que la cicatriz de su rostro,
su chirlo, había sido invención mía, y así mostrarme su incondicional afecto. Aún
hoy, muchos años después, me sigo preguntando en qué consistía la herida de
Lucía, una herida sin huella externa, sin el consuelo de poderla palpar,
encarnar, para tener la certeza de que no crecería más allá de sus límites
deformes.
José Miguel López-Astilleros
Adriano del Valle
Al polaco, que presume de tener Primavera portátil (1934), esa joya de la poesía ultraísta, en su biblioteca.