Capítulo 5
Me desperté otra vez como anestesiado, sin dolor alguno, con la lengua llena de una diminuta hojarasca que se quebraba al moverla formada por los restos de mi sangre bebida, horas antes, de la copa de Jesús. Notaba con la punta de la lengua pequeños lagos coagulados en los huecos de las encías. La sangre había cuajado en microscópicos charcos por toda mi boca.
Me incorporé y vi a Lamieva y a su padre acurrucados durmiendo al extremo de la estancia. No me acordaba apenas de nada del sufrimiento de la noche anterior. Lo más extraño del dolor es que no deja memoria. El dolor es tan inarticulado que, cuando pasa, es imposible recordar casi nada de él. Tan sólo tenía una noción muy vaga de que cuando me veía morir todo se volvía pura materia, de que todo era abandonado de las ideas que viven en torno a las cosas y eso se me hacía terrible: Ver en una mesa una mesa tan sólo, en una pared una pared tan solo, en una racha de luz, luz tan sólo. Era una pura soledad universal de una magnitud indescriptible. Y recordaba también que, cuando los dolores fueron insoportables y me quería morir, la materia me llamaba, la materia se mostraba ante mí como preludio de mi fin, como anuncio de que iba a ser reducido a ella, hecho sólo de ella.
Me encontraba bien pero me invadía un sentimiento inconcreto de miedo. Creo que era miedo a seguir vivo, a que por seguir vivo estaba disponible para que las garras del dolor se hincaran de nuevo en mi carne.
No podía hacer otra cosa que seguir. Estábamos huyendo. Había asesinado al laureado poeta Garnach y no tardarían en registrar la ciudad hasta encontrarnos. No podíamos seguir así. Los tejados ya no eran seguros. Entonces pensé en lo contrario, en los subterráneos, en las alcantarillas. La Basílica precisamente se hundía en los cimientos más viejos de la ciudad y sería fácil acceder a la cloacas desde allí.
Desperté a Lamieva que me miró como a un resucitado y llevamos en brazos a Dakovika que permanecía dormido. Empezamos a descender por las escaleras de piedra. Enseguida estábamos en el panteón de reyes. Posamos al anciano en uno de los sarcófagos de piedra que albergaron los cadáveres de los antiguos reyes de la ciudad y descansamos. Una luz que no sé de dónde podía provenir iluminó la cara de Lamieva que me miró fijamente a los ojos. Entonces me dije a mí mismo que los tenía muy bellos como deslumbrado y molesto por toparme con la belleza de verdad. Entonces recordé de una manera automática un verso de Garnach: «La belleza no produce felices sueños». Y pensé que tal vez no fuera de él sino de Vokislav Karbajc, como todo lo que había estado copiando de él y que, entonces, el verso sería de aquel pobre anciano, de Dakovika, del padre de Lamieva, que había estado escribiendo en falsos papeles viejos esa literatura para vendérsela al otro. Y ese círculo que se cerraba en torno a la belleza de Lamieva y el verso de su padre a través de Garnach me pareció falso, una solemne tontería porque yo estaba dispuesto a ser feliz y sería a través de la belleza de Lamieva.
Se tumbó en otro sarcófago. La cubrí con mi cuerpo y mis harapos como un cuervo malherido. Nuestras respiraciones en la tumba vacía daban un eco de cueva. Se deshizo de su ropa y tomó mi sexo aún fláccido con una mano y se lo introdujo. Estuvimos durante un tiempo indeterminado haciendo el amor en aquel ataúd de piedra que llegó a volverse cálido con el ardor de nuestros cuerpos. Nunca terminábamos, no llegábamos al orgasmo nunca y paramos sin conseguirlo. No obstante eyaculé dentro de ella. Me retiré y un hilo elástico de semen plateado quedó extendido desde su sexo al mío. Una de aquellas luces extrañas sin origen conocido fulgió en él y me deslumbró. Entonces, palpando el suelo de la tumba, comprobé que todo su fondo estaba lleno de huesos y calaveras de varios cadáveres revueltos. Tres o cuatro tibias y varios cráneos. No pesaban nada, eran como de papel y parecía que se fueran a quebrar en cualquier momento.
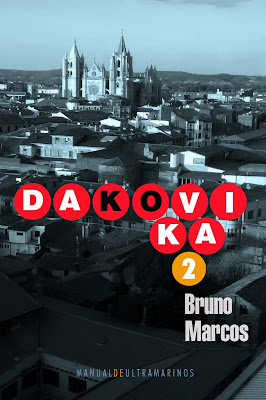
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.