No llegué en un buen momento. Durante todo el día se habían producido más de un centenar de recepciones, razón por la cual el encargado del cementerio me recibió con palabras desabridas. Faltaban unos minutos para dar por concluida su jornada laboral y se disponía a cerrar la puerta principal del camposanto. Pero a quien más le importunó mi presencia fue al último de los sepultureros presente aún allí. Acababa de despojarse del mono de faena, de asearse y se estaba cambiando el calzado, cuando los empleados de la funeraria me dejaron en el cobertizo de admisión. Escuché los requiebros y los violentos juramentos de ambos contra varias de mis generaciones pasadas. Por un momento llegué a pensar que me dejarían toda la noche insepulto, desamparado en aquel atardecer de otoño, sin el consuelo de mi última morada que, durante el traslado, vine imaginando con ilusión. Esperaba que mis hijos hubieran tenido en cuenta mi voluntad sobre este particular, comunicada con detalle repetidamente en las principales reuniones familiares de cada año. El caso es que no estaba dispuesto a que se dilatara ni un segundo más la toma de posesión de mi nuevo retiro. Así es que nada más aparecer el encargado, creí que para echar el cierre al recinto, le increpé con todas las ganas. Era la primera vez que levantaba la voz desde que hiciera un mes y medio dos enfermeros con trajes de protección antivirus me llevaran al hospital en una ambulancia. Indalencio, que a ese nombre obedecía, se sobresaltó y salió en busca de su compañero. De modo que no tuve más remedio que dirigirle mi queja a uno y otro a la vez. En cuanto llegaron y acercaron con prevención sus oídos al féretro que me había procurado el único asilo hasta el momento, los conminé a cumplir con su obligación, pero como no escuché respuesta alguna, les supliqué con todo el vibrato de mi laringe de ultratumba, que tuvieran piedad de mi situación, de la desolación en la que me dejarían si no atendían mis ruegos, sobre todo teniendo en cuento el sufrimiento que llevaba acumulado desde que enfermé. Lejos de amedrentarse por estos fenómenos auditivos paranormales y salir huyendo como cualquier mortal hubiera hecho, quizás porque estaban acostumbrados a ellos, a tanto muerto exigente e inoportuno, optaron por escuchar mis requerimientos un poco más tiempo de lo acostumbrado, antes de hacer caso omiso, como solían. Sospecho que antes habían mirado mi nombre en la documentación y les había infundido algún respeto mítico. No en vano era Andrés Balboa, biznieto del fundador de la legendaria taberna Balboa, sede administrativa y lúdica del gremio mortuorio, donde tantas y tantas historias se contaban cada noche entre trasiego y trasiego de claretes espirituosos. Aunque he de reconocer que no era yo quien regentaba el rancio y singular local, sino mi hijo Lucio, tras haber heredado la tradición de mi hermano mayor. No se me ocurre otro motivo, si tenemos en cuenta que la conmiseración con las necesidades del más allá no frecuenta el corazón de quienes tratan con los despojos humanos en fase de mineralización y olvido.
Un ligero temblor me indicó que me estaban moviendo. Sí, no cabía duda, habían decidido atender mi reclamación. Nunca os podré agradecer ya vuestra exquisita atención como se merece, susurré con emoción. Además, la apreciación de una ligerísima inercia confirmaba el hecho, estábamos en camino, seguramente ya en el exterior, circulando por pasillos y vericuetos entre sepulturas y cipreses, en dirección hacia el lugar indicado por mis deudos. Para desgracia mía, debido a la situación de emergencia provocada por la pandemia vírica que estaba asolando el país, no les dejaron estar presentes en tan solemne acto para evitar contagios luctuosos.
Sería pretencioso decir que “Tras unos breves minutos...”, porque sería hacer alarde de una imaginación delirante o idiotismo, ya que en mi situación es imposible tener conciencia del tiempo y su medida. Pero bueno, con ello quiero decir que nada más comenzar el itinerario hacia mi destino final, tuve la sensación de que se detenía el carretón o similar en el que me habían colocado para transportarme, deducción que extraje de los golpes secos que creí sentir cuando las ruedas se hundían en un bache o topaban con una irregularidad del terreno. Abrirían el panteón con una llave de bronce, rematada en un mango con arabescos metálicos, que accionaría la cerradura de una puerta de doble hoja, repujadas ambas con pequeñas figuras doradas a semejanza de las “Puertas del Paraíso” de Ghiberti. Levantarían la lápida de la cripta y me depositarían en el subsuelo, sobre el cual la pequeña capilla dejaría memoria trascendente de quien yace en sus entrañas para la eternidad. Ante tal panorama no cabía más contento, pues obedecía exactamente a la última voluntad que había venido trasladando a mi familia durante los últimos lustros con pertinaz machaconería. Ya se sabe que la obsesión de los viejos por la muerte a partir de cierta edad es una constante en todas las civilizaciones, obsesión que por otra parte nada tiene que ver con la asunción de la definitiva consumación, sino con la perpetuación más allá de la existencia carnal, puesto que no otra material es posible, aunque en realidad estos monumentos funerarios persistan de algún modo en dicha quimera, al menos mientras nos creemos vivos y lo pensamos.
La exultación no me duró mucho. El vaivén del acarreo se reinició sin apenas haber disfrutado de mi fantasía, sin haber siquiera colmado la capilla de detalles neogóticos y símbolos donde anidaran los arcanos del más allá. Así es que no tuve más remedio que olvidarme del asunto y centrarme en la nueva marcha. Lo que tenía claro de momento es que no me iba a resignar al fracaso. A la más mínima oportunidad que se me presentara recrearía mi morada de nuevo con la grandeza vívida y el calor de un verdadero durmiente. Varios giros a derecha e izquierda desembocaron en una avenida plácida, bien pavimentada, amplia y con toda seguridad festoneada de cipreses centenarios. La velocidad que imprimieron al carretón parecía considerable a juzgar por la suavidad con que se deslizaba. Sería una de esas espaciosas calles que forman la retícula principal de los cementerios, a partir de las cuales se organizan las secundarias, y a su vez partir de estas otras en un tercer nivel más alejado, y así sucesivamente hasta que toda la estructura desagua en una aglomeración informe de túmulos establecidos sin orden ni concierto, devorados por la vegetación, asiento de los finados más pobres o desconocidos. De ahí que llegara a la conclusión de que si se detenían, estaría de suerte, porque significaría que la fortuna me había bendecido con la adjudicación de un mausoleo situado en una zona bien visible para admiración de la posteridad, como corresponde a los personajes egregios con recursos económicos para permitírselo. Aunque mejor hubiera sido no haber llegado a discurrir esto último, puesto que podría derrumbarse toda la ilusión que había puesto en tal posibilidad. De todos modos, el desaliento de tales ocurrencias divergentes no me iba a impedir pergeñar mi mausoleo, porque, como soñaba, Indalencio y Froilán efectivamente acabaron parándose. En esta ocasión ni siquiera pude construir una sola palabra que expresara la magnificencia arquitectónica del suntuoso sepulcro, pues uno a otro se urgieron a empujar el carretón hacia el lugar indicado en el registro antes de que se hiciera demasiado tarde, según sus expresiones.
Si era cierto que las intempestivas horas les apremiaban, no tardarían mucho en acomodarme de una vez por todas. Y así sucedió. Escuché un rechinar de mármol y notar cómo me elevaban con facilidad hasta no sé dónde, como si la gravedad de mi peso hubiera sido anulada de pronto. Froilán le solicitó a Indalencio que cuando se lo pidiera la pasara la placa de mármol, así dijo. ¿Cómo? Pensé. ¿Placa de mármol? ¿Cómo que placa de mármol, acaso no habéis inhumado mi cadáver siquiera en una humilde tumba, como mandan los cánones, como se da sepultura a la gente decente, posando el ataúd al fondo y cubriéndolo con una tapa con una inscripción en la que aparezca el nombre y las fechas de nacimiento y óbito? ¿Dónde estoy? Les interrogué de un modo patético y lastimero con las últimas fuerzas menguantes que me quedaban, debido a la evanescencia propia de quienes se internan en el silencio de la gaseosa desmemoria.
—¿Inhumación, cadáver, tumba? ¿Pero qué dice este Balboa? Si no fuera por su apellido y su linaje iba a ver, aventaríamos sus cenizas en el osario, para que aprendiera, nada quedaría de sus restos más unido que dos átomos separados cada uno por los confines opuestos del universo, solo lo salvaría de la extinción total que algún alma caritativa encargara un cenotafio con su nombre —le oí decir a Froilán en un tono desapacible, agrio, en respuesta a mis reproches.
O sea que había sido incinerado y dispuesta mi urna cineraria en el miserable receptáculo de un columbario. Ni poseía cuerpo alguno, ni lo habían transportado dentro de un ataúd en un carretón, ni nada de nada, todo había sido una ilusión. En definitiva, me habían despojado del último consuelo: experimentar las fases de transformación de mi vida inorgánica en materia orgánica. Me lamenté con aflicción.
—Tiene razón, Froilán. No es un final digno para alguien por cuyas venas han transitado los caldos y orujos ásperos del Balboa, aunque solo fuera por parentesco, porque este, beber, lo se dice beber y lo que nosotros entendemos por beber, bebía bien poco, pero la sangre es la sangre, a pesar de todo. No es de recibo ni decoroso haberlo dejado sin siquiera los huesos en los que sustentar la leyenda de un fantasma errante, que tanto nos hubiera dado que hablar en el santuario etílico de los empleados de funerarias, cementerios y depósitos de cadáveres —terció Indalencio ante la acritud de su compañero.
Sus palabras de reconocimiento me reconciliaron con el género humano. Eso sin llegar a columbrar lo más mínimo lo que a continuación se le ocurrió, para resarcirme de la terrible afrenta de la que había sido objeto, en un gesto de traición administrativa como solo los funcionarios del estado son capaces de perpetrar en sus disposiciones.
—Vamos a hacer una cosa para tratar de enmendar en alguna medida este desaguisado. Nos llevará no más de una hora. En compensación te invitaré a los vinos en el Balboa durante todo lo que queda de esta semana. ¿Te parece? —le propuso a Froilán para atemperar su disgusto por la tardanza en marcharse.
—De acuerdo, acepto. Además, la verdad... visto de esa manera, me parecerá bien hacer lo que sea para prestar honra a un Balboa. Acabaría por arrepentirme de no haber participado en ello cada vez que entrara en la taberna, la conciencia es así de jodida, sobre todo cuando tienes los ojos vidriosos y la lengua pegada al paladar, entonces se torna en el perseguidor implacable de tus errores y miserias. Así es que vamos a ello —concluyó esta vez con amabilidad.
—Verás... mi idea es abrir la fosa en la que está enterrado Matías Carbajo, conocido con el apodo de Larsen, tomado por él mismo cuando allá por la adolescencia vivía en una ciudad del Río de la Plata, donde un tal Larsen lo inició en los misterios de Tánatos, fuera el embalsamado, la decoración floral post mortem, exhumaciones por mandato judicial o cualesquiera otras prácticas relacionadas. Tras lo cual regresó a la patria de sus ancestros a poner en práctica dicho doctorado. Pero lo mejor es que fue el mayor y mejor bebedor que jamás vieron los tiempos del Balboa hasta le fecha, según obra en los archivos orales de dicha parroquia, transmitidos de generación en generación por los miembros de tal confesión. Le correspondió ser también el último sepulturero del cementerio situado en los aledaños del antiguo barrio de Garnach, pues falleció hacía dos años a provecta edad de una borrachera épica, tras comunicarle la Corporación Municipal que trasladarían dicho cementerio a las afueras para construir pisos de protección oficial. ¿Te acuerdas de él, Froilán, de sus cuentos y consejas? —le preguntó con objeto de asegurarse su atención y de paso pedirle confirmación para continuar con el desarrollo de su proyecto. Con el asentimiento de su cabeza le bastó para desgranarlo en su totalidad—. Cuando tengamos abierta la caja —continuó—, desparramaremos las cenizas de Andrés Balboa sobre su esqueleto, para que se avenga con el anfitrión y este le deje tomar posesión de la parte de su existencia residual que considere oportuno. Seguro que van a congeniar divinamente y se complementarán de la manera más natural, uno le prestará su cháchara diletante y el otro la ebriedad necesaria para iluminar tanta noche por delante.
Fue todo un acierto, que les agradecí antes de colocar de nuevo la pobre losa de piedra sobre la sepultura, cubierta de líquenes secos. Allí se estaba bien, sobre todo cuando mi otro yo accidental regresaba cada amanecer de sus sueños dipsómanos y se olvidaba de su precario ser. Nunca hubiera sospechado en vida que la persistencia de una costumbre tan arraigada y tan apasionada, pudiera sobrevivir en un cráneo mondo y vacío. Aprovechaba esa circunstancia para sentir la plenitud vicaria de mi osamenta perdida en un crematorio a través de la suya. Durante esas ausencias todo me estaba permitido, hasta pronunciar, si lo hubiera deseado, un discurso sobre política y las lacras liberticidas derivadas de su ejercicio, con el convencimiento de que mi amigo no me censuraría ni me denunciaría por tal atrevimiento. Por otra parte, les dejé dicho a mis benefactores, que mi nicho vacío en el columbario fuera sellado como si estuviera habitando allí, no fuera que les perjudicara el descubrimiento del traslado y por ende a mí también, habiendo quedado tan satisfecho como estaba.
José Miguel López-Astilleros
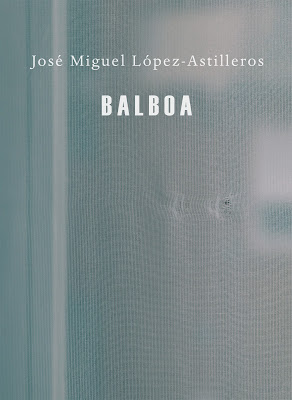
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.