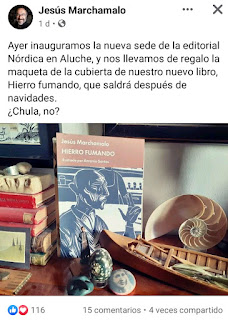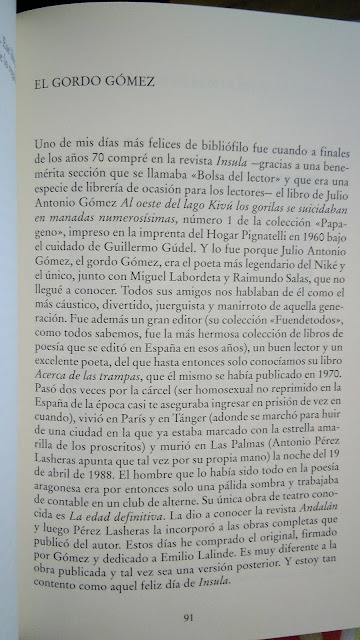31 de octubre de 2021
Vinilos Vitrubio
30 de octubre de 2021
29 de octubre de 2021
28 de octubre de 2021
27 de octubre de 2021
Lugares que no cambian
26 de octubre de 2021
Patraguilia
PATRAGUILIA
─¡Traca-traca-pumba, pumba-pumba-pumba! ¡Traca-traca-pumba, pumba- pumba-pumba! ¡Traca...
─¡Patraguilia, guilia-guilia-guilia! ¡Patraguilia, guilia-guilia-guilia! ¡Patragui...
Desde que Manuela cambió la fe en un dios silente y todopoderoso por la fe en unos idolillos de tablado y megáfono, cambió la misa de doce de los domingos por las concentraciones en las plazas el mismo día y a la misma hora. Ya se sabe que las religiones erigen sus santuarios sobre los restos exangües de otras.
El jolgorio dominical le había devuelto la ilusión en la vida. Atrás quedaban las imágenes de seres torturados y la ansiedad que le generaba la idea de pasar la eternidad sumida en las tinieblas. Le encantaba toda aquella gente con banderitas de colores, pancartas y rostros desafiantes. Aunque lo que la enardecía de verdad era cuando comenzaba el griterío y sonaban los tambores. El retumbar de estos tras media hora de matracalada ponía muy nerviosa a su hija Adela, quien, subida sobre sus hombros, rompía a llorar desconsoladamente. De suerte que, cuando el fervor de los reunidos llegaba a su punto más álgido, tenía que bajarla y abandonar la congregación con enorme pesar hasta el próximo domingo. Por las tardes, después de la siesta, la llevaba a un parque, donde jugaba con niños de su edad. Mientras tanto, Manuela, sentada en un banco, se instruía a través de su móvil en los nuevos dogmas, participaba de la doctrina y compartía jaculatorias por wasap con otros adeptos.
Un verano llegaron al parque cuando todavía no había ningún niño. Adelita, después de comer, se había mostrado inquieta y rechazó la costumbre de dormir a esas horas. Y como los juguetes a su disposición tampoco la satisfacían, soportarla en casa se tornó insufrible, así que la madre optó por adelantar la hora de acudir al encuentro con sus iguales. Quizás esté creciendo, pensó. Como este propósito se frustrara, le indicó que jugara sola en el tobogán y el columpio hasta que llegaran los demás. La niña, viendo que su progenitora se abstraía por completo en su nueva monomanía mística y que los artilugios para la diversión se le antojaban insulsos, decidió pasearse por los alrededores para dar rienda suelta a su curiosidad topográfica. En una de estas incursiones llegó hasta una pequeña rotonda poblada por un sauce y un chopo plateado.
Entre sus troncos había colgada una hamaca de tela, donde dormía una pareja con sus dos miembros encajados uno en el otro, en posición fetal. Parecían presos dentro de un grano de trigo gigante, en uno de cuyos extremos vislumbró el perfil de dos rostros con sus ojos cerrados. Adelita dio vueltas alrededor, a cierta distancia, sin saber qué actitud tomar ante dicho descubrimiento. Podría enfadarse y pensar que esta práctica dañaría la piel de los árboles, molestos por soportar aquel peso ajeno. Podría aterrorizarse pensando que aquellos seres estuvieran muertos, pues no se apreciaba ningún signo de vida en ellos. Incluso podría pensar que eran dos criaturas mágicas que habitaban el parque por la noche y estaban sufriendo un letargo, inducido quizás por el sortilegio de fuerzas malignas o una bebida lisérgica que los hubiera transportado a otro mundo. Todo aquel entramado de suposiciones quedó arrumbado en su imaginación, cuando el que estaba detrás empezó a realizar muy lentamente movimientos rítmicos contra la espalda del otro cuerpo. La niña los tomó como una conducta hostil a medida que incrementaban su frecuencia de modo paulatino. Extrajo de un bolsillo de su pantalón de peto el punzón con el que picaba los contornos de los dibujos, lo blandió con firmeza y se aproximó a la hamaca, hacia el lado del agresor, que en esos momentos lograba arrancar un gemido de la boca recientemente abierta del agredido, cuya voz aguda le indicó que se trataba de una mujer, hecho que la indignó aún más. Justo en el momento en que levantaba el punzón y lo hundía en una de las nalgas del victimario, escuchó a lo lejos la voz de su madre horrorizada, reconviniéndola para que no lo hiciera. Pero ya era tarde. Una explosión sorda, semejante a la de un voluminoso globo, esparció los restos de la hamaca en derredor suyo, dejando a Adela con su carita inocente y exultante cubiertadeunfluido mucilaginoso.
Manuela se acercó a la pareja que yacía dentro de la hamaca, para pedirles disculpas por el daño causado por su hija y por haber descuidado su vigilancia. La agarró del brazo y se la llevó de allí reprendiéndola por su enojosa acción. Mirando sus pequeños ojos encendidos, eufóricos, fanatizados, creyó estar ante el precoz alumbramiento en ella del germen de la apostasía, como probablemente le había ocurrido a su madre con ella misma, y a su abuela con esta..., aunque... nunca a tan temprana edad.
José Miguel López-Astilleros