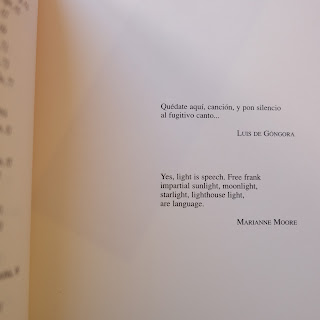el polaco
31 de diciembre de 2022
Nostalgias / 4
Qué tiempos aquellos cuando los ultramarinos posábamos en la Chamarilería Cantareros como si fuésemos los últimos románticos del decadente siglo XX.
Vinatería
Con un O mandil de Isolina brindaré por los ultramarinos y compañía.
¡Viva la viña!
¡Salud!
Malauva Vinatero
Josep Maria de Sagarra
«El libro de las Memorias de Sagarra se editó hace cuarenta años pero no interesó a nadie fuera de Cataluña».
Para el Sr. Quintano, que le interesó y disfrutó con el libro.
De la vieja escuela
30 de diciembre de 2022
Obabakoak
—Nunca os quedéis dormidos sobre la hierba —nos decían nuestros
padres—. Si lo hacéis, vendrá un lagarto y se os meterá en la cabeza.
—¿Por dónde? —preguntábamos.
—Por el oído.
—¿Para qué? —volvíamos a preguntar.
—Pues para comeros el cerebro. No hay nada que a un lagarto le guste más
que nuestro cerebro.
—¿Y qué pasa después? —insistíamos.
—Os volveréis tontos, igual que Gregorio —afirmaban nuestros padres muy
serios. Gregorio era el nombre de uno de los personajes de Obaba—. Eso en el
mejor de los casos. Porque la verdad es que a Gregorio le comieron muy poco
—añadían.
Después, y para no asustarnos demasiado, nos informaban de que había dos
formas de protegerse contra los lagartos. Una era no quedarse dormido sobre la
hierba. La otra —para los casos en que el animal lograra meterse en la cabeza—
era ir andando lo más rápidamente posible a siete pueblos y pedir a los
párrocos que hicieran sonar las campanas de sus iglesias; porque entonces, no
pudiendo soportar tanta campanada, los lagartos salían de la cabeza y huían
despavoridos.
Vinilos Vitrubio
Fundación JLGM
29 de diciembre de 2022
Vinilos Vitrubio
Querido silencio
28 de diciembre de 2022
THE LIST (4ª Temporada)
Como cada año, el día de los inocentes, publicamos la lista de los libros que más nos han gustado. Los mejores libros se los dejamos a los críticos literarios de las editoriales.
Todos los libros que aparecen en esta lista han sido comprados en la librería Galatea.
No aceptamos regalos de las editoriales, solo de los amigos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)