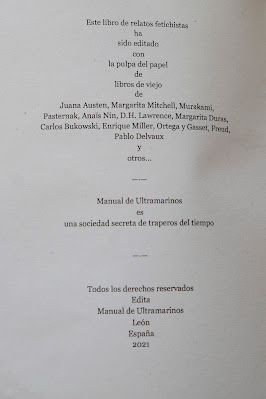Barrio de La Palomera (León)
30 de junio de 2022
29 de junio de 2022
28 de junio de 2022
26 de junio de 2022
Vinilos Vitrubio
25 de junio de 2022
Trilogía de los imsomnios
TRILOGÍA DE LOS INSOMNIOS
En primera persona.
Mi madre solía llevarme a pasar los veranos con mi abuela, en un pueblo de la ribera del Porma. Durante aquellos dos meses solo aparecía por casa a la hora de la comida, la cena y a dormir. Mientras tanto ella atendía las vacas y la huerta. Sin ayuda de nadie, repetía constantemente, así saqué adelante a mis dos hijas, sin ayuda de nadie. Porque, según ella, se había quedado viuda muy joven, y eso, se suponía, no era algo bueno, a juzgar por la cara compungida con que lo decía. Aunque debo reconocer que en algún momento llegué a pensar, no sé por qué, que no echaba tanto de menos al marido, sino más bien lo contrario. ¡A saber qué escondía la abuela! «En el mundo las cosas no son hermosas ni feas, tan solo son así.» Me espetó cuando una noche me quejé de que nuestro burro era más viejo y menos agraciado que el de Tinín, y de que me daba vergüenza ir subido sobre su grupa, delante de todos los demás chicos. Daba igual el argumento que esgrimiera para convencerla de que había que comprar otro burro mejor. Su respuesta, siempre mesurada, fue que ya se vería, que todavía estaba en buen uso, y que podíamos esperar. Pero como insistiera en la fealdad del rucio, entonces mostraba una obcecación violenta, como jamás le había visto en su bondadoso rostro. No le podía pedir que se esforzara en distinguir las cualidades estéticas de cuanto nos rodeaba, porque vivía una existencia elemental, en la cual los animales, las plantas y los objetos solo poseían atributos prácticos, de manera que todo lo demás sobraba. Más que nada por falta de tiempo y resuello para pensar en gollerías intelectuales tras cada agotadora jornada de trabajo.
Cada verano regresaba a la inmersión en un mundo ancestral de supervivencia, donde la única sofisticación residía en el tamaño de la realidad o la cantidad de cosecha recogida, de verduras, leche, huevos o lo que fuera. Mi madre, para rebelarse contra aquella tiranía que supuso para ella muchas carencias y disgustos, trató de inculcarme que estudiara para escapar de penurias como aquella, «...no solo material, sino espiritual, que es la peor», me decía con maternal perseverancia. El colegio, el instituto y la universidad me abrirían las puertas al arte y al conocimiento, y a la infinidad de matices que tenían las cosas, según se pensaran o se vieran. Cuando hablaba así, se le ponían los ojos brillantes como a los locos que sacan al parque de Santa Isabel, a tomar el sol algunos días de primavera. Para desconsuelo suyo no fui permeable a sus consejos y deseos, por más que lo intentara de mil maneras. Aquello de estar horas y horas frente a un libro de texto, tratando de aprender algo sin utilidad práctica inmediata, me disgustaba, como sin duda le hubiera disgustado a la abuela. No es que prefiriera estar haciendo otra cosa, jugar con los amigos, ver una película en televisión, echar una partida en la Game Boy..., no, no era eso, porque, según me sentaba en el escritorio, me quedaba con la mirada fija en el conglomerado de letras, números e ilustraciones, caso de estar delante del libro de matemáticas, y a los pocos minutos mi cabeza echaba a volar no sabía dónde. Cuando digo esto, no lo hago sin conocimiento de causa, sino porque jamás he recordado nada de lo que ocupaba mi mente durante aquel tiempo perdido. Al recobrarme de esa especie de abducción, me sentía como si hubiera vuelto de un pesado viaje que me hubiera dejado exhausto. Contra eso nada pudo hacer mi madre, que consultó con profesores, médicos e incluso algún que otro psicólogo, si tenía arreglo aquella laxitud, que me sobrevenía cuando me disponía a concentrarme en las tareas escolares. Ninguna de las recomendaciones ni terapias dio resultado. Pero como la tenacidad de las madres que no se resignan al naufragio de sus hijos es infatigable, tomó las riendas sin que mediara ningún asesoramiento más, ni siquiera la opinión de mi padre, que en esto se mostraba escéptico, lo cual motivaba amargas disputas entre ellos, pues pensaba que lo mejor era respetar la naturaleza de cada cual. No abandonaría la esperanza de que su único hijo la resarciera de las frustraciones de su vida. Para ello tenía que solventar la disfunción que me impedía estudiar, de esto no tenía la menor duda. Pensó que el problema se solucionaría estimulando mi sensibilidad y mi curiosidad, y la verdad es que algo consiguió, pero no lo suficiente como para alcanzar la meta final.
Lo primero que se le ocurrió, allá por los dieciséis años, fue llevarme a una performance del Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, en la que tres escultores, frente a un mismo bloque de piedra, comenzarían a esculpir no dijeron qué, alternándose durante las veinticuatro horas del día, hasta que estuviera acabado. Sabía de su inclinación al arte porque las pocas horas que tenía libre a lo largo de la semana, después de llegar a casa del trabajo y encargarse de los quehaceres domésticos que se habían repartido entre mi padre y ella, las dedicaba a sentarse en el sofá, donde sobre sus rodillas colocaba una tabla, y sobre esta un blog de papel Canson, en el que se afanaba por dibujar copias de objetos que ponía bien a la vista sobre la mesita del salón. Aun así, resultó una sorpresa enterarme de que solía frecuentar museos y salas de arte, lo supe por la soltura con que se manejaba en ellos, además de saberse de memoria sus actividades programadas. El primer escultor se acercó al bloque informe, para tocar algunas de sus aristas irregulares con los dedos de las dos manos. Acercó su oído a la superficie y cerró los ojos, como si pretendiera auscultar una víscera escondida. «Ustedes no lo pueden oír desde tan lejos, pero estoy escuchando el sueño de la piedra, duerme probablemente desde hace millones de años, nosotros la vamos a despertar a lo largo de estos días, en presencia de quienes quieran acercarse a cualquier hora.» Dijo, despegando la oreja en un tono confidencial pero firme. No entendí a qué se refería con aquello de despertar a una piedra. Serían extravagancias de artista, pensé, aunque no con estas palabras. Al día siguiente mi madre me llevó otra vez. La única diferencia en relación con la visita anterior estribaba en que habían quitado varias porciones de los contornos superiores, sin que ello hiciera presagiar que allí se estuviera despertando nada ni nadie. Mi madre me preguntó si me picaba la curiosidad por saber qué saldría de aquella masa compacta. Le respondí que lo más impactante de todo era ver cómo saltaban las esquirlas al penetrar el cincel en el mineral, al ser golpeado con la maceta. La contestación no le satisfizo, porque ya no hicimos ninguna visita más. No obstante, volví por mi cuenta una semana más tarde, no por curiosidad sobre ningún despertar, ni por averiguar lo que de allí saliera, sino porque me impresionaron los brazos fuertes de los escultores y el sudor que se les mezclaba con el polvillo residual sobre su piel curtida, parecían seres de otro universo con ese aspecto blanquecino y atlético, afanados sin descanso en la ardua faena, retando a la dureza de la piedra con saña unas veces, y otras tratándola con un mimo exquisito en el detalle. Los tuve por héroes sin sentido, hasta que me fijé con más detenimiento en lo que dejaban tras de sí los detritus: la figura difusa de un hombre que levantaba un gran martillo desafiando no se sabía a quién, porque la parte inferior iba más atrasada y apenas se distinguía en el extremo de su brazo izquierdo un cubo irregular de materia. Me sobrecogió aún más cuando contemplé la obra a distintas horas del día y en días diferentes. La complexión poderosa, rústica, de un herrero con el ceño fruncido, en lucha contra la resistencia de un pedazo de hierro sobre un yunque, emergía, espléndido —sí, por fin lo entendí—, del sueño de la piedra.
En una de mis apariciones por el patio del museo, donde tenía lugar la performance, me acerqué al escultor que estaba trabajando cuanto me permitió el vallado de seguridad. Era bajito, recio, con pinta de labriego, pero con la mirada inflamada de un guerrero suicida. En ese instante devastaba un ángulo del deltoides izquierdo con una gradina. Le sugerí que lo dejara así, tal como estaba, en el puro instante en que el herrero salía del trance entre el sueño y el despertar, antes de que el pedazo de hierro que sujetaba con unas tenazas expandiera el eco del martillazo por los oídos del espectador. No me mandó a freír espárragos ni despreció mi propuesta con ningún comentario despectivo, como seguramente estaba esperando. Se limitó a esbozar una sonrisa hermética y a asentir con la cabeza desde lejos. Pensé que aquellos gestos significaban que me había dado la razón y que se detendría, pero nada más lejos de mis conjeturas. Giró el cuello hacia la gradina y la maceta, y siguió asestando golpes medidos, como si no hubiera escuchado nada. Tras varias descargas, detuvo el repiqueteo, dejó caer los brazos y avanzó dos pasos hacia mí. «¡Por qué crees que debemos dejar la obra así, sin terminar?» Me preguntó. La falta de asistentes y el silencio reinante, nos envolvió en un halo de intimidad propicio para las confidencias. «Cuando lo hayáis concluido, habréis condenado a la piedra a un insomnio eterno, ya no podrá regresar jamás al sueño, de esta manera participará de los dos estados, ¿no te parece?» Lo interpelé, tratando de rivalizar con sus pupilas de fiera. Agachó la cabeza, reflexivo, mientras miraba alternativamente las dos herramientas que sostenía entre sus puños. A continuación, sin mediar contrarréplica a mi aseveración, se encaminó hacia la estatua, colocó la gradina en el punto donde se supone habría latido el corazón del herrero, de haberlo tenido, levantó la maceta y antes de propinarle un brutal porrazo, tronó con rencor: «¡Que se joda, yo también soy insomne, aunque mortal!» Después de la ferocidad de aquel enfrentamiento, perdí de vista a aquel hombre pétreo a medio hacer. Contra la decisión de los artistas opté por dejarlo en mis recuerdos como hubiera deseado, así que le eché un último vistazo y me marché para no asistir a la consumación de lo que tuve entonces por un crimen de lesa humanidad. Llevaba sufriendo episodios recurrentes de insomnios desde los doce años y sabía qué le esperaba a esa criatura, presa en su inmovilidad deslumbrante, sin poder recurrir a la ingesta de hipnóticos. Por eso preferí no ponerme en su lugar frente a una inmisericorde eternidad de vigilia. Esta perspectiva insólita sobre las creaciones artísticas me llevó a plantearme cuántos insomnes dormían en los lápices, carboncillos y barritas de pastel de mi madre. La preocupación sobre su responsabilidad en los padecimientos infligidos, me impidió con más ardor que nunca traspasar la etapa preliminar de adormecimiento, hasta el punto de sufrir pesadillas terribles en el duermevela, que se prolongaban hasta bien entrada la madrugada. En ellas el alma de mi madre, envuelta en grafito y carbón, obraba sortilegios demenciales, en virtud de los cuales aquellos entes se retorcían agrupados en pequeñas partículas de polvo, hasta quedar estáticos sobre la superficie rígida del papel, cuyas propiedades se asemejaban más a las del formol que a las de la celulosa, en vista de que su finalidad era la de conservarlos, tal como habían quedado tras el soplo inspirador de mi madre. Aquellos desórdenes debieron reactivar de manera inusitada las zonas de mi cerebro que intervenían en el estudio, porque desde entonces me enfrenté a los exámenes con algo más de éxito que de costumbre. Mi progenitora entendió que después de todo, de algo sirvió el supuesto fracaso del Museo de Arte Contemporáneo, al que achacó, no sin cierta razón, aquel cambio. Sin embargo, los resultados aún no cumplían con lo exigido para enfrentarme con garantías al curso preuniversitario, esencial para mi futuro. Con esta conclusión, insistió en el camino emprendido. Así que me propuso visitar todos los museos y galerías de arte de la ciudad. ¿Cómo iba a sospechar la infeliz que aquello se volvería en contra de aquello que perseguía?
En segunda persona.
Durante la mañana de un sábado recorristeis el primero de ellos, el Museo Provincial de Arte. El único al que te acompañó tu protectora madre. Conforme ibas observando los cuadros de las distintas salas, y comprobando la disparidad entre tus percepciones y los comentarios descriptivos, a fuer de felices, de ella sobre el colorido y la composición, te iba acometiendo una ansiedad nerviosa que trataste de disimular. Por un lado, disfrutabas de los mundos plasmados en ellos, con mejor o peor fortuna, dependiendo del talento de cada pintor. Pero por otro, te arredró la claustrofobia por la manera en que los pigmentos permanecerían avizores de por vida, encerrados entre aquellas dos dimensiones, sin la menor posibilidad de huir de sus hermosos paisajes, bodegones, escenas o personajes. Te preguntaste si la contemplación de la belleza merecía el sacrificio de la materia, en favor de una eternidad tanto más deshumanizada, cuanta más conciencia tuviera el espectador de la ausencia del tiempo en el lienzo. Así llegaste, hiperventilando entre suspiros entrecortados, a la penúltima sala, que atravesaste a toda prisa por orden expresa y urgente de tu madre, ante el miedo a que perdieras el conocimiento y te desplomaras al suelo. En la cafetería del museo, sentado en una silla y tras refrescarte con un vaso de agua, no quisiste darle ninguna explicación sobre el verdadero motivo de tu reciente indisposición, lo cual le provocó un amargo sentimiento de culpabilidad, que trató de mitigar prometiéndote que no te presionaría más con los estudios, ni con nada fuera de tu voluntad.
Pero como ya te sucediera en el Museo de Arte Contemporáneo con el escultor, regresaste al lugar del crimen, esta vez espoleado por los interrogantes que quedaron bullendo en tus neuronas. No lo hiciste de inmediato, por temor a que te acometiera de nuevo aquella desazón incontrolable, y por las consecuencias que podría tener sobre tu futuro inmediato. Esperaste a que terminara el curso, con el fin de no perturbar el desenlace que preveías, conseguir al menos el aprobado raspado en todas las asignaturas, para no tener que andar de cabeza durante el verano. Superadas las últimas pruebas académicas, a media tarde de un día de julio hiciste acopio de valor para deambular por las estancias atestadas de cuadros. Ibas con todos los sentidos alerta, atento a la aparición de cualquier alteración física o psíquica que te hiciera caer en una crisis similar a la anterior, cuya enajenación te sumió en el desconcierto. Fuiste a buscar sus causas, en pos de un conocimiento de ti mismo que te había sido esquivo a lo largo de muchas noches después, en las cuales desmenuzaste cada una de las impresiones recibidas por las telas colgadas, por el misterio de la luz que se derramaba sobre ellas desde las claraboyas del techo, por la atmósfera que creaba la reverberación de esta sobre aquellos colores, en una mixtura que te convertía en parte integrante de aquellas realidades encuadradas, como si los pintores te hubieran incorporado a sus obras en una veladura invisible. Pero no solo eso, también querías indagar en la naturaleza de los insomnios de aquellas obras que, estando vivas durante el día, se comportaban cual cadáveres melancólicos por las noches, anhelando que un ángel custodiara su inextinguible pervigilio, para que así la soledad no se obstinara en aumentarles la pena de un delito que no habían cometido. Te llevó un año percatarte de que pertenecías a la órbita de aquellos astros insomnes, y de que ya no podrías salir de la elipsis marcada por su presencia, estuvieras delante de ellos o no, porque su aflicción había tomado posesión de tu destino. Así que cuando apreciaste la deriva de tu razón, renunciaste a continuar la historia en primera persona, sabías que, solo utilizando la segunda, aquella transigiría con la verdad por mor de la perspectiva, y toleraría los trastornos a los que estabas abocado.
En las horas de mayor aforo las pinturas exhibían una fortaleza grave, emanada no solo de la calidad de su propia factura e historia, sino de la admiración rendida que le prodigaban los cientos, miles de miradas que se posaban sobre ellas. Sin embargo, próxima la hora del cierre, cuando las salas se iban vaciando de gente, los cuadros menos frecuentados por su menor importancia respecto a otros compañeros, presentaban signos de una fragilidad y desvalimiento prematuros, un agotamiento de la energía que estaban obligados a seguir irradiando sus verdes viridian, azules ultramares o amarillos cadmios, y que presagiaba la inmediatez de las despiadadas noches en vela, sin más compañía que la penumbra de las luces de emergencia. Un anochecer que tuvieron que sacarte de una de las salas por la fuerza y echarte a la calle con cajas destempladas, por haber sobrepasado las horas de visita y hacer caso omiso de las instrucciones, te dio tiempo a observar que a los demás lienzos les terminaba por ocurrir lo mismo, aunque más tarde. Incluso a los que siempre eran reproducidos en los souvenirs y les sobraba autosuficiencia. Al quedar los espacios desiertos, todas y cada uno de las obras, sin distinción, soportaban el dolor de la misma vigilia inútil, que los conducía a soñar con pavorosos incendios, como único recurso para regresar al añorado sueño eterno. Alrededor de dos años después descubriste que, cada amanecer, con los primeros albores y la apertura de las puertas al público, todas aquellas pulsiones de destrucción catártica eran superadas por la vanidad de sentir su propia perfección reflejada en las pupilas de la concurrencia.
El culmen de tu dicha te sobrevino cuando, recién terminado el último curso de bachillerato, en cumplimiento de los deseos maternos y cumplida tu mayoría de edad, rehusaste a presentarte al examen de selectividad, porque tu futuro no pasaba por la universidad, por mucho que en el último año te atiborraras de lecturas sobre arte y artistas, y esto despertara la esperanza de tus progenitores en que estudiaras alguna carrera relacionada con esa afición, que tu madre en particular celebraría como una victoria personal. Tu firme determinación apuntaba a que ya habías elegido a qué dedicarte, pero no era así, aunque esperarías a decírselo a ambos, en vista de que ninguno de los estudios que habían seleccionado te seducían lo bastante como para entregarte a la economía, la filología o el derecho. Te salvó de una reprimenda monumental que, hojeando las páginas de demandas de empleo de un periódico por casualidad, hallaras que estaba abierto el plazo para unos cursos de iniciación a los puestos de vigilante jurado, especializados en la seguridad de instituciones públicas, «...como puedan ser los museos», añadiste de tu cosecha en la lectura. Con ello te anticipaste a tus aspiraciones, desconocidas hasta aquella revelación del cielo. En casa no se opusieron a tu resolución, porque nunca te habían visto tan ilusionado. Aunque creyeran que merecías un empleo mejor con el que ganarte la vida. Luego, de madrugada, cuando te levantaste al aseo, escuchaste que tu padre atribuía a tu madre el origen de aquella decisión tan desacertada, que sin duda se había gestado «...con tanto museo y tanta leche», en sus palabras, y que tarde o temprano pagarías con la merma de tu salud debido a las guardias nocturnas, aparte del exiguo sueldo que percibirías. ¡Pobre, ni por asomo hubiera adivinado tus verdaderas intenciones!
Concluido el aprendizaje, solo faltaba estar pendiente de que salieran los puestos vacantes del Museo Provincial de Arte, que en la revista profesional Vigilantes ya habían adelantado. Seis meses pusieron a prueba la firmeza de tu propósito. Mientras tanto, cartografiaste a zancadas las distancias que mediaban entre todos los ángulos posibles de tu pretendido destino, trazaste planos tridimensionales, tetradimensionales, pentadimensionales, hexadimensionales... de los espacios, y te familiarizaste con arrebatada vehemencia con los tesoros que estarían bajo tu protección. Seis meses de abnegada consagración al examen de aquel edificio, para incorporar todo su volumen y extensión a tus simulados itinerarios, pero también a captar los movimientos de sístole y diástole de las arterias que constituían aquel organismo, que ya habitabas y te habitaba. Seis largos meses, a lo largo de los cuales maldijiste que no tuvieras acceso a él en plena noche. Quién sabe si las leyes que habías inducido de tus pesquisas, regían por igual en esas circunstancias. La duda te atenazaba. De la corroboración o no dependía que estuvieran justificados tus desvelos, o por el contrario reconocieras el desequilibrio de tales elucubraciones, y así, contra el tú de esta parte narrativa te sería más fácil cargar sin remilgo, lejos de la intimidad del alma, personificada en el yo. Seis meses de espera, durante los cuales la convivencia con tus padres se tornó fatigosa debido a la transformación de tu carácter, más irascible cuanto más te hundías en la desesperanza, sin noticias sobre las dichosas plazas que esperabas. El primer día del séptimo mes recibiste un correo electrónico de la academia donde habías realizado los cursos, en el que se te informaba de los formularios que habías de rellenar y la dirección donde enviarlos, tras lo cual, pasados no más de una semana, recibirías las instrucciones para presentarte a la entrevista.
El jefe de personal que te atendió te formuló las preguntas protocolarias de un cuestionario, para cuyas respuestas todos los candidatos habían sido aleccionados, como parte integrante de la preparación recibida. Por tanto, nada dilucidaría entre quienes os habíais presentado. Solo tendríais una oportunidad para distinguiros de los demás en la apreciación personal que se os pedía sobre por qué mereceríais el puesto. Ahí es donde te desviaste de la intervención que te habían aconsejado tus profesores, porque sabías que los demás serían fieles a las mismas recomendaciones recibidas. Así las cosas, el proceso de selección sería una absoluta lotería, si es que no había recomendación de por medio, según se comentaba en los mentideros. No podías fiar la consecución de tu objetivo al azar. Había que arriesgarse a jugar la baza que te haría quedar en primer puesto o, en caso contrario, aceptar la derrota de tu audacia.
Te presentaste como un riguroso cancerbero defensor de la seguridad y cuantas eventualidades pudieran acechar al patrimonio artístico allí residente, del cual eras un ferviente admirador. Hasta aquí expusiste lo que esperaba el entrevistador. Lo que no esperaba es que le describieras las obras más valiosas de la colección, hicieras una breve disertación sobre su valor y señalaras el cuidado especial que merecían. Superado el guion recurrente, proseguiste caracterizándote como un celoso guardián apasionado, capaz de inmolarte por la salvación de aquellas obras, si la situación lo requiriera, porque el mejor regalo que podías recibir, según tu sistema de valores, era estar rodeado de toda aquella grandeza y, por si fuera poco, recibir una asignación por dicho privilegio. No cabía mayor honor ni mayor gloria. A pesar de tus encendidas y encomiásticas expresiones, no fueron estas las que decantaron la balanza a tu favor, sino la constatación de que las horas que preferías para realizar el cometido asignado eran las de la noche, y no solo en un turno esporádico, sino permanentemente. El hombre menudo, soñoliento y funcionarial que tenías delante dio un respingo en su asiento. Abrió los párpados cuanto pudo, accionados por el resorte de la incredulidad, y echó su cuerpecillo hacia delante, en un ademán no exento de una cierta violencia procaz. «¡¿Cómo?!» Te espetó, dejando la boca de par en par como cueva de lobo. Esta reacción era el testimonio más fidedigno de que por fin habías dado con la clave para vestir el uniforme corporativo. Sabías que siempre generaba conflictos elaborar los turnos de noche. Nadie los deseaba, a pesar de que llevaban aparejados un buen complemento salarial. Con frecuencia eran motivo de agrias disputas, e incluso deserciones repentinas que dejaban al pairo la salvaguarda de la institución, y complicaba la gestión del buen funcionamiento a los encargados, cuyas quejas eran elevadas a la dirección con objeto de que quedara constancia por escrito, y así librarse de las consecuencias, caso de haberlas. No obstante, quisiste remachar tu actuación con el argumento de que pasar la noche entre aquellas paredes ilustradas no era ningún sacrificio para ti, porque te costaba conciliar el sueño a aquellas horas nocturnas, no así a partir de las primeras horas de la mañana. Además, serías bien venido entre aquella población de insomnes, que te habían reconocido como portador de la misma condena que ellos. Por fortuna, esto último no lo escuchó, porque ya estaba embebido en rellenar los papeles necesarios para que te incorporaras lo antes posible, sin dilación.
La primera jornada no te atreviste a salir de la sala de monitores, desde donde se controlaban los puntos cruciales y quedaban registradas las grabaciones de las cámaras del circuito cerrado. Te sentiste distante de lo que realmente estaba ocurriendo en aquellas intersecciones, en aquellas estancias, y que la torpe sensibilidad de las máquinas no captaría jamás. Allí sentado parecías un vigía en un cementerio. Los grises de las pantallas cubrían con un manto de ceniza la melancólica magnificencia de toda aquella materia pictórica, de todos los motivos en los cuales sus autores los habían encarnado. Los acuciaban las ganas de que te personaras delante de ellos, porque te intuían al otro lado de aquellas remotas e indiscretas miradas cibernéticas, que nada veían. Tu presencia era la única esperanza que les quedaba para dejar de morir cada atardecer a las ocho en punto, cuando la iluminación languidecía y sus resplandores eran devorados por las ausencias.
Después de transcurridas varias horas de la segunda, ya no pudiste más. Una sensación de que las arterias de aquel edificio se estaban necrosando por falta del riego adecuado, te levantó de tu asiento con furia. Agarraste el manojo de llaves y, con paso decidido, atravesaste el zaguán por el que se entraba al vestíbulo principal, y desde este hacia el interior del ala sur del primer piso. No escuchaste aplausos ni parabienes, pero el ligerísimo fluir de una corriente de aire fantasmal te llegó hasta el tuétano, signo de que el recibimiento te había llegado incluso desde los almacenes clausurados, donde vegetaban algunos ejemplares todavía sin catalogar. Un paseo de varios minutos por la semioscuridad que proporcionaban las luminarias de servicio, bastó para transmitirles el mensaje de que a partir de entonces habrían de contar con tu compañía. En esto consistió la primera toma de contacto, en auscultar el exangüe pulso a las sombras.
En la tercera y sucesivas, esperabas a que el concubio dejara paso al conticinio, y la ciudad entrara en el sopor de la fatiga, hasta que el ritmo urbano se ralentizara tanto fuera como dentro de las viviendas, y el ascenso del silencio permitiera escuchar las voces de los muertos que continúan vivos por doquier. Entonces, pertrechado con una linterna y el manojo de llaves, comenzabas la ronda por aquellos mundos desvelados. El primer haz de luz cayó sobre el retrato de un viejo con pupilas de abubilla réproba, cuyos labios se contraían en una mueca de pesar. Se trataba de Juan Medina, un barbero del siglo XVII condenado por prácticas contrarias a la moral reinante. Lo interrogaste para saber si, en su opinión, las trazas con las que su alma había sido extraída de los pinceles, se compadecía con su otra realidad ya periclitada. Respondió que su peor tormento se debía a que el corazón azul del lapislázuli, utilizado para la fabricación del color ultramar, y que teñía su piel de un tono cadavérico, no reflejaba con justicia su buena disposición a ayudar a quien demandara su auxilio, a pesar del riesgo que entrañaba, y que ni el juez ni el pintor quisieron admitir en su descargo, condenándolo el primero a la muerte por ahorcamiento y el segundo a la eternidad degradada de aquel rostro culpable. La enorme tristeza que te contagió aquel ser desdichado, te retrotrajo a unos segundos antes de que el magistrado pronunciara la sentencia, que en tu magín fue de inocente. Esto hizo que, tras encaminarte a la salida, la veladura azul hubiera desaparecido, dejando a Juan Medina solo con su vejez a cuestas y no con la injusticia cometida.
En otra, próxima la llegada del galicinio, con sus luces en lontananza empujando a las tinieblas, enfocaste a una pareja de jóvenes enamorados que se hacían arrumacos en plena floresta primaveral. Eran Diego de Albornoz, Marqués de Valmonte, y Elisenda de Ansúrez, Marquesa de Almenara, pintados por Juan Domingo Pareja en el siglo XVIII, como regalo de bodas de Mariana de Ansúrez, hermana de la dama. En este caso le preguntaste a ambos si la felicidad que traslucían ya estaba en el amarillo indio de sus trajes, en el bermellón de sus mejillas y el carmín de sus labios, o bien era irradiada por la amorosa ceniza donde ardía su memoria. Se adelantó a responder Diego, quien te tildó de platónico e indocumentado, porque un año y medio después de posar y dos de casados, la Condesa de Comares le confesó que habían visto a Elisenda besando al pintor francés Louis-Michel van Loo, a quien conoció en Madrid, con lo cual daba por concluida la relación con su esposa, salvo en público, siendo así que solo tuvo hijos bastardos con una amante, puesto que no podía divorciarse. Así es, mi querido Hipólito. Intervino ella. ¿Cómo amar a un hombre que ya en la ceremonia de esponsales, flirteaba con la muy... Condesita de Comares? Y no solo eso, durante el ágape de la boda se ausentó a una señal de ella con el abanico, con quien estuvo a solas tras el templete del jardín durante unos minutos. En fin, aquí nos tienes, aferrados a un amor falso, perpetuado por las materias vegetales, animales y minerales de cuya fabulosa alquimia procede nuestra imagen engañosa. Lamentaste aquellas confesiones, porque ya no podrías estimar aquella escena, sin que ambos te inspiraran una inmensa conmiseración por no poder librarse uno del otro. Sin embargo, su esperanza se asentó precisamente en esa conclusión tuya, dado que al menos para ti dejaron de ser una pareja dichosa. Mientras te alejabas, incitado por un sentimiento de piedad incorregible, acompañaste a Diego al palacete donde Aurora, la Condesa de Comares, solía pasar el verano. Y a Elisenda al encuentro con Louis-Michel van Loo en el salón literario que Madame du Deffand regentaba en París.
En la quinta ronda nocturna llegaste a la sección del siglo XIX. Lo transitabas a dos metros del círculo de luz que la linterna proyectaba en el suelo. No tuviste el valor de enfilarla hacia un cuadro determinado, porque desde ambos lados escuchabas constantes solicitudes lastimeras de compasión, de una joven ahogada en un estanque rodeada de nenúfares, de un caballero medieval agonizante entregando su alma a una sombra sin rostro y ataviada con una túnica negra, de una mujer pelirroja yacente en una barca a la deriva en medio de un mar tempestuoso... Pero quien ganó a todos en persuasión fue una figura masculina de espaldas, vestida con un chaqué negro, al borde de un paisaje brumoso. ¡Hipólito, por favor, ten clemencia de este desgraciado, empújame, te lo ruego, no soporto más el desasosiego de esta vigilia! Le oíste clamar entre desconsolados sollozos. Quien atrajo la luminiscencia de la linterna hacia aquella minúscula tabla al óleo, era Silverio Gonzaga, un poeta decimonónico de provincias, fracasado tanto en versos como en amores y aquejado de tuberculosis, que a la edad de veintidós años sufrió un terrible accidente, cuando estaba de excursión campestre con su última prometida, a decir de los cronistas locales de la época. ¿Por qué te quejas, si aún puedes disfrutar de una vida que ya no tienes, aunque estés envuelto en el más espeso de los negros que se le pueda arrebatar al hollín, y ante ti penda la amenaza de despeñarte hacia el abismo oceánico que esconde el mar de nubes? Le interpelaste, dando a entender que era un desagradecido con su suerte. Como él captara el sesgo de tu pregunta, te contestó con arrojo. Lupicinio Andrade acabó de dar los últimos toques a esta pintura en su estudio, al mismo tiempo que se cumplía su augurio sobre mi existencia corporal, que acabó en el vientre de cuantas bestias marinas quisieron saciar su voracidad con aquellos restos, después de que me arrojara por el acantilado en un descuido de mi amada Elicia, quien minutos antes me había trasladado el propósito de romper nuestro compromiso, porque ya no me amaba. No preví que con aquel acto no terminaría mi suplicio, pues aquí me tienes, sin sosiego y despierto sin remisión, esperando a que un espíritu comprensivo como el tuyo me redima de esta muerte incompleta, en la cual Elicia no cesa de afligirme con sus palabras de ruptura. Apagaste la luz de la linterna y te quedaste inmóvil, atento al ulular del viento que agitaba el cabello y las ropas de Silverio. Cuando te acostumbraste a las siluetas crepusculares de aquella visión espectral, asististe a la precipitación al vacío de los tonos negruzcos y pardos de su indumentaria, así como de los rojizos de su cabello y los nacarados de su cuello y manos. ¡Cómo te hubiera gustado estar presente en la fusión de sus dos naturalezas en el reino de la nada! Al salir de aquel sector, te quedaste mirando a la cámara de seguridad, por si a alguien se le ocurriera acusarte de criminal, por enviar a aquellos colores al sueño eterno, al menos mientras la claridad del día no los restituyera a su soporte. Pero... ¿Y si Silverio Gonzaga hubiera desaparecido definitivamente del cuadro, también de día, dejando su silueta recortada en la imprimación blanca de la tabla? Temiste por tu juicio, porque empezabas a dudar de los límites que dividían las dos realidades. Y aún más cuando lo tomaste como un presentimiento, cuya ratificación llevaba implícita tu decantación por uno u otro lado, sin darte cuenta de que hacía mucho que habías tomado partido por el de los insomnios que se aventuraban más allá de la razón. Aun así, no llegaste a columbrar ni un ápice hasta dónde te arrastrarían las circunstancias venideras, ni con qué consecuencias.
Antes de tomar el relevo de uno de los vigilantes de la tarde, este te conminó a que leyeras un informe, en el que se decía que acababan de ser inauguradas dos salas en el cuarto piso del ala norte. Hecho lo cual, te pasó las llaves de las mismas y encendió el monitor nuevo, que controlaba la primera de ellas y el acceso a la segunda. Apenas prestaste atención a la novedad, porque tu único interés estaba en enfrentarte a la pintura del siglo XX, y en saber cómo les afectaba el abandono a las noches sin párpados. No obstante, tras posar tu mochila, en la que llevabas una botella de agua, un termo con café y un bocadillo siempre de chóped con pepinillos encurtidos, cerca de esa pantalla reciente, te llamó la atención que el espacio de aquellas salas no estuviera desierto, sino interrumpido por estatuas. ¿Cómo podía ser? Echaste mano del informe que no habías terminado de leer, allí aclaraba que en días sucesivos se irían completando con más piezas de este género artístico, que enriquecería el museo. Lejos de agradarte la aportación, te llenó de perplejidades e inquietudes. No tenías nada contra la escultura, pero desde la performance del Museo de Arte Contemporáneo, con una periodicidad irregular escuchabas el eco martilleante del herrero, inacabado en tus recuerdos, dentro de tus oídos, haciendo vibrar los tímpanos de la mente. Después de que desapareciera aquel sonido obsesivo tras tu incorporación al trabajo, no lo echaste de menos. Tampoco habías vuelto a especular sobre el aspecto que tendría concluido, como lo habías hecho en muchas ocasiones, a pesar del malestar que te generaba. Para conjurar tus sospechas más delirantes, agarraste las llaves como un poseso y te dirigiste a la segunda sala, que escapaba a la cámara de video. En la primera pudiste distinguir lo suficiente como para llegar a la conclusión de que no conocías ninguna de aquellas piezas. Corriste, volaste hasta el extremo más alejado desde donde estabas, desde el primer piso del ala sur, al cuarto de la norte. Como un francotirador que tuviera la víctima en el punto de mira, te acercaste, seguro de ti mismo, convencido de tu ponzoñosa corazonada, al primer ángulo izquierdo de la habitación, tras el tabique donde se abría el hueco rectangular de la entrada. Allí estaba el herrero. Lo reconociste en el acto, pese a desconocer su factura final. Allí estaba, insomne, golpeando el hierro candente sin descanso sobre el firme yunque. Le preguntaste si habías tenido razón al rogarle a los artistas, que lo dejaran a medio soñar dentro del bloque de piedra que lo albergaba. La sorpresa de su respuesta te llenó de estupor e impotencia. Maldigo la hora en que se te ocurrió entablar conversación con Benjamín García, el escultor con quien hablaste. Tu requisitoria sirvió para que los tres tomaran una determinación espeluznante. No podían permitir que les echara en cara no poder dormir siquiera una noche, como tú les habías advertido. Para lo cual diseñaron un plan digno de los peores verdugos. El caso es que, para impedirlo, me vaciaron los globos oculares para rellenarlos con una aleación de plomo y estaño, con objeto de dejarme ciego. Así no tendría nostalgia de la luz y por tanto del sueño. No cayeron en la cuenta de que a partir de entonces estaría condenado, además, a dar golpes y más golpes en plena oscuridad.
En tercera persona
Al finalizar la séptima jornada laboral de Hipólito Badiola, a uno de los vigilantes que entraba de servicio por la mañana le extrañó que no saliera a recibirlos, como de costumbre. Gracias a que echó en falta las llaves de las salas de escultura, fue hasta allí, en previsión de que hubiera acaecido algún imprevisto.
Lo encontró junto a la estatua del herrero hecha añicos, más que eso, reducida casi a polvo. Golpeaba con furor enconado los fragmentos mínimos de piedra con un martillo cabeza de perro, mientras gritaba como un poseso «¡Duerme, duerme, duerme, duerme... que Hipólito te seguirá!»
Cuando lograron detenerlo, cayó en un sopor del que ya no despertaría.
¿Quién será ahora el guardián de mis insomnios enajenados?
Son las tres de la madrugada. Leopoldo no ha soportado su insomnio en la cama. Ha tomado un vaso de leche caliente, se ha tumbado en el sofá de la salita y se ha puesto unos auriculares, para escuchar una música que estimule las ondas alfa de su cerebro. Solo ha conseguido ponerse más nervioso, cada vez más nervioso. Su estado de agitación aumenta conforme se ve incapaz de tranquilizarse. No sabe, o no quiere saber, qué ronda su conciencia profunda para estar así. Intenta racionalizar la situación, pero siente que su lucidez se está despeñando hacia ideas desquiciadas. Ojalá le doliera la cabeza, con un ibuprofeno lo habría solucionado, pero este no es el problema. Levanta la persiana y se asoma a la calle. La quietud de esas horas, mientras él deambula irascible por la vivienda, lo saca de quicio, sería capaz de hacer explotar una bomba para acabar con aquella paz tediosa. Tal vez debería tomarse un somnífero, o mejor un ansiolítico, quizás esté sufriendo un cuadro de ansiedad. Sí, eso sería lo mejor. Pero cae en la cuenta de que se le acabaron hace dos meses, y como no los dan sin receta, tendrá que esperar hasta que mañana vaya al médico. Aunque tampoco sería una buena solución, piensa. Por eso no los tiene en casa, porque volvería a la adicción que más de una vez le ha costado superar. No sabe qué hacer. Su desesperación aumenta. El aire se le antoja pesado, asfixiante. Quizás abriendo la ventana, pueda respirar mejor. Antes de hacerlo, apaga la lámpara. La débil luz de una farola próxima inunda la habitación de un reflejo azulado. Se asoma al parque de enfrente. El olor vegetal le refresca la piel ardiente de esa noche tórrida de comienzos de verano, y le calma el ardor en ebullición de sus neuronas, por lo cual no se lo piensa dos veces. En un arrebato, toma las llaves y, así como está, en pijama y en zapatillas, baja las escaleras a pie, para evitar el ruido perturbador del ascensor, y sale a la calle, pero antes se ha echado al bolsillo de la chaqueta algo que tenía guardado en el armario del dormitorio. Ya fuera, se dirige al interior del parque, donde se sienta en un banco que hay a unos metros de una luminaria encendida, cerca de un macizo de saúco en flor. Allí se queda, inmóvil, con la espalda apoyada en el respaldo, tratando de no pensar en nada, con los ojos cerrados, pero en tensión, como si estuviera esperando un acontecimiento ante el cual tuviera que reaccionar de inmediato.
Después de un tiempo que se le escapa, escucha unas pisadas en sus cercanías. No se asusta. Prefiere ignorarlas y seguir con los ojos cerrados. Si se queda así, tal vez pasen de largo. Cada vez son más audibles. Diría que aquellas piernas están allí, junto a él. Tal vez esté siendo objeto de miradas indiscretas. Aun así, juega a la indiferencia, o a fingir que está muerto. Quién sabe si no será la mejor manera de deshacerse de los fisgones. Sin embargo, no sucede como él espera. Alguien se ha sentado en el mismo banco.
VALENTINA: ¿Está usted dormido?
Leopoldo ya no puede mantener su actitud. Abre los ojos hacia el cielo y, haciendo una mueca histriónica con la boca, pone cara de haberse despertado.
LEOPOLDO: ¿Qué, cómo...?
Se hace el despistado, sin reparar en la presencia de ella.
Mientras hablaba, ha mirado a Valentina de arriaba abajo con curiosidad.
VALENTINA: No, no soy insomne. No todos los que están despiertos de madrugada lo son.
VALENTINA: De acuerdo, si lo que quiere saber es por qué estoy aquí, se lo diré, aunque no creo que lo entienda. Tampoco lo entiendo yo. Verá, la explicación es muy simple. Resulta que me dan ventoleras un tanto extrañas, y esta noche me ha dado por pasearme por el parque en pijama, aprovechando que mi hijo está de viaje, si no ya estaría por aquí poniendo el grito en el cielo.
LEOPOLDO: O sea que está usted un poco para allá ¿no? ¡Cuánto lo siento!
Lo ha dicho haciendo girar el índice apuntando a su sien, aunque de manera discreta para no herir a Valentina.
VALENTINA: Bueno, si quiere decirlo así. Pero no crea, soy capaz de disfrutar del mundo como el más cuerdo. ¿No le parece precioso el saúco en flor que tenemos aquí al lado, y maravilloso el perfume tan delicioso que podemos aspirar?
LEOPOLDO: ¡Bah, flores, perfumes...! ¿A quién le importa el saúco y su perfume? Nunca había reparado en esta planta ni en su perfume. Y por supuesto tampoco sabía que se llamaba así.
VALENTINA: Pues yo sí que siento que no haya reparado en los saúcos, porque los jardines de la ciudad están llenos, más visibles en los meses de primavera y comienzos de verano, que es cuando florecen.
LEOPOLDO: Solo los jardineros del ayuntamiento y los poetas con sus trinos verbales están en esas cosas.
Ha pronunciado “trinos verbales” impostando la voz para darle una entonación despectiva.
LEOPOLDO: ¡De acuerdo, me parece bien! Me llamo Leopoldo, aunque prefiero que me llame Leo, todos me llaman Leo, salvo mi padre cuando me castigaba a no salir de mi habitación en todo el día y a prescindir de mi paga semanal, aunque de eso ya casi ni me acuerdo, porque hace tantos años de aquello.
Al pronunciar la última frase, ha desviado su mirada hacia la espesura de unos chopos envueltos en un vago resplandor de luz.
El ceño fruncido de tristeza ha motivado el pésame y la reacción de Valentina, que trata de cortar la deriva hacia territorios demasiado íntimos.
VALENTINA: ¡Lo siento mucho, Leo! Bueno, no nos pongamos tristes. Estábamos con lo del saúco ¿te acuerdas?
LEO: Sí, es mejor no hurgar en lo que ya no tiene remedio. Continuemos con lo del saúco.
VALENTINA: ¡Así me gusta! Sigamos, pues. Te diré que no es un arbusto inútil como te piensas. Sus hojas, tallo y bayas tienen muchas propiedades beneficiosas para la salud.
LEO: ¡Ya estamos con sandeces de curanderos y druidas!
VALENTINA: ¡Que no, Leo, que es cierto! El extracto es bueno, por ejemplo, para los resfriados y la gripe. Los estudios científicos lo avalan.
LEO: ¡Ay, la ciencia! ¡Qué crédula e inocente eres, Valentina! La mitad de lo que dicen los químicos es mentira. Son charlatanes de feria que andan detrás de venderte un producto que no tiene efecto ninguno, salvo en tu mente.
VALENTINA: ¡Pues estamos buenos! Así que no te merece crédito la ciencia.
LEO: Bueno, algo sí, pero poco. Se pasan años anunciando no sé qué avances, que nunca llegan.
VALENTINA: Ya veo que las flores del saúco no te hacen mucha gracia. Pero no me negarás que las rosas que hay cerca de la fuente son preciosas. Y más las que alguien te regala para celebrar que te quiere.
LEO: ¡¿Rosas, amor?! Mi querida Valentina, tú has visto demasiadas comedias sentimentales. O te has atiborrado de novelas de amor, de esas que se vendían antes en los quioscos, y que todas parecían contar la misma historia de encuentros y desencuentros romanticones.
Ha comenzado con una cierta ironía y ha terminado con un aire displicente en sus aseveraciones categóricas.
VALENTINA: ¡Lo que te faltaba, Leo! Es imposible que no te hayas enamorado nunca de alguien.
LEO: ¡Enamorado, enamorado...! ¿Qué es eso de estar enamorado? ¿El estado de idiotez que muchos padecen transitoriamente, cuando tienen ganas de... bueno... de eso... ya sabes... y no lo consiguen, o lo consiguen y están así hasta que se les pasa la calentura? ¡Otra patraña de artistas, floristas y grandes almacenes!
VALENTINA: ¡Joer, Leo, me dejas ojiplática! En una novela que leí hace mucho, el personaje principal repite constantemente que no se puede vivir sin amor.
LEO: ¡Joer, Valentina, tú sí que flipas! El amor no existe, es una mentira vital, necesaria para que la gente no se comporte como los animales, que es lo que somos. Por mucho que esos literatos se empeñen en convencernos de lo contrario, eso sí, previo paso por caja después de que hayamos comprado sus libros, porque luego en su vida privada se comportan como se comportan...
A pesar de la violencia de su intervención, Valentina ha intuido por la agresividad gratuita de sus palabras, que estaba justificando uno o sabe Dios cuántos fracasos amorosos. Por eso no ha querido insistir en los motivos que le han llevado a tener esa consideración sobre el amor.
VALENTINA: Puede ser, pero en todo caso... ¡Es una mentira tan hermosa! Sin ella la vida es un páramo infecto de depredadores.
LEO: Valentina, no me juzgues mal, yo no soy un depredador. Soy una persona tranquila, que no hace mal a nadie.
Lo ha dicho en voz baja y con una modulación tonal de inocencia, mirando al suelo, no avergonzado, pero sí como queriéndose hacer perdonar por el efecto de su declaración.
LEO: Tienes toda la razón, así no se puede vivir, y sin embargo es la única manera que se me ocurre de hacerlo.
Antes de empezar a hablar, se ha quedado en silencio durante unos minutos mirándola a los ojos. Después, mientras lo hacía, ha extraído una minúscula pistola de bolsillo de la chaqueta de su pijama, que le ha mostrado sobre la palma de su mano a Valentina.
VALENTINA: ¡Cómo que no tema! Creí que la única zumbada aquí era yo. Quien debes temer eres tú, porque no pienso impedir que te pegues un tiro. Pero deberías considerar que me vas implicar en ello, no solo porque esté presente, sino porque me vas a crear unos problemas de conciencia que no tenía.
LEOPOLDO: ¿De verdad no tratarías de quitarme la pistola?
VALENTINA: Pues claro que no. Lamentaría que te mataras, aunque entendería que has ejercido el derecho que te asiste a disponer de tu propio cuerpo con total libertad, si es que lo deseas con toda el alma.
LEO: Bueno..., si te pones así, tal vez...
Agacha la cabeza y balbucea como un niño.
VALENTINA: Tú no quieres matarte, Leo. ¡Y no sabes cómo celebro que sea así!
LEO: Aunque te parezca extraño, no he sabido que estaba tan aferrado a la vida hasta esta noche. A pesar de ello tampoco encuentro muchos motivos para estarlo, todo hay que decirlo.
VALENTINA: Leo, la vida es fundamentalmente un instinto, que justificamos de mil maneras con el arte, las emociones, el conocimiento... no un motivo al cual nos acogemos con antelación según entramos en ella, para no desfallecer en su travesía.
LEO: ¿Entonces...?
La pregunta sin formular le ha sorprendido a él mismo, porque en realidad ignora cuál es la naturaleza de la duda que le arredra.
VALENTINA: Sí, mi querido Leo, no has perdido ese instinto, al menos hasta ahora. A millones de seres humanos les está ocurriendo lo mismo en estos momentos, solo unos pocos desgraciados acaban totalmente deshabitados de ese instinto redentor que nos libra de la autodestrucción. Tan solo debes enfrentarte a tu pasado y desterrar el resentimiento. Pero tranquilo, soy muy respetuosa con la privacidad de los demás.
Leo inspira profunda y lentamente, mientras se recuesta en el respaldo del banco. Entorna los ojos y los eleva como si estuviera haciendo memoria.
Hace un año perdí mi trabajo de investigador en unos laboratorios farmacéuticos. La universidad había cancelado los acuerdos con la empresa por falta de presupuesto. Esto no hubiera supuesto ningún contratiempo serio en mi carrera ni en mi vida, si no fuera porque coincidió con una inesperada confesión de mi esposa. Se había enamorado del poeta alemán que estaba traduciendo. Había pasado dos semanas con él en Heidelberg por orden de la editorial para la que trabajaba...
LEO: Valentina, no es cierto que no me gusten las rosas, ni el perfume del saúco, ni el amor, ni... Además, me encanta tu pijama de flores, es precioso.
VALENTINA: ¡Ya lo sé, Leo! Pero continua con tu historia. Estaré aquí las noches que haga falta. Continua, por favor, me gusta escucharte. Cuando no me necesites, me esfumaré en el éter.
Me resultó extraño que no me llamara ni una sola vez, ni me enviara siquiera un wasap, tres días después de marcharse. Tuve que ser yo quien lo hiciera. Preferí comunicarme con ella por mensajería escrita, porque tuve miedo a escucharla. A Nora siempre se le notaba todo en la inflexión de la voz...
Manuel frecuentaba el bar de Hilario entrada la noche, después de llegar del trabajo y antes de subir a casa. Allí coincidía siempre con Pedro y Andrés, en su misma circunstancia. El encuentro de los tres amigos se prolongaba en ocasiones hasta muy entrada la madrugada, porque compartían el trastorno que les impedía conciliar el sueño. Los turnos infernales de sus horarios laborales tenían la culpa, cuando les tocaba guardia en la depuradora municipal, en el registro del juzgado y en la comisaría de un distrito del centro. Solían beber y charlar hasta que los párpados dieran señales de pesadez, espoleados por el alcohol, momento en que apuraban el vino o la cerveza que tuvieran entre manos y, sin decirse nada, cualquiera de ellos hacía un gesto con el cuello y se marchaban sin más. Hilario les advertía, sin mucho éxito, que debían irse antes si no quería ser sancionado por no cerrar a la hora establecida por las autoridades. A lo que Andrés, el agente de policía, lo tranquilizaba diciéndole que no se preocupara, que allí la única autoridad pública era él, y que por tanto estuviera seguro de que aquella eventualidad no sucedería. Como Hilario no tenía claro que sucediera así, llegado el caso, les invitó a que bebieran cuanto desearan, pero a puerta cerrada, así no habría problema. Ellos aceptaron la propuesta sin rechistar, porque si no, dónde ahogarían aquellos insomnios a horas tan intempestivas. Además, qué más daba que estuvieran encerrados y solos. Hilario, para convencerlos de que él no tenía inconveniente en quedarse con ellos, les dijo que sufría el mismo trastorno, solo que a él no le esperaba ninguna esposa, como era el caso de los tres.
Así estuvieron varios meses, hasta que Manuel les contó que su esposa le había dado un ultimátum. Si persistía en llegar borracho y despertar a los niños con los ruidos que hacía, pediría el divorcio. A Pedro y Andrés les sorprendió la confidencia, no por el hecho en sí, sino porque a ellos les había ocurrido lo mismo con las suyas. La tribulación se adueñó de sus estados de ánimo, cuya consecuencia fue que la ingesta de alcohol no les produjo el efecto acostumbrado, de manera que sus insomnios se prolongaron más de lo habitual. No se veían en casa, desesperados en el sofá de la salita frente a los anuncios
de la teletienda, con los ojos como platos, ante la disyuntiva de tirarse por la ventana, o hincharse a somníferos sin remisión. Estando en estas, terció Hilario. Les propuso que cuando el desvelo les mordiera los ojos estando en casa, le enviaran un wasap, indicándole que debía hacerse cargo del intruso. Él encendería la iluminación del bar y atendería a sus insomnios, para que ellos durmieran plácidamente, liberados del odioso lastre. Eso sí, al día siguiente, antes de ir al trabajo, deberían pasarse por el bar, donde les pondría al corriente de las consumiciones que aquellos habían tomado, con objeto de que le fueran abonadas. Al fin y al cabo, una cosa son los sueños, y otra el negocio. Manuel, Pedro y Andrés, aturdidos por la confusión etílica y presos de su aflicción, no dudaron en aprobar el plan de Hilario. Lo hicieron con la fe del enfermo que acude a un hechicero africano en busca de remedio, sin pararse a razonar lo más mínimo en cómo se obraría el sortilegio.
La noche siguiente se marcharon a casa sin pasar por el bar de Hilario. Solo tuvieron en cuenta el compromiso descabellado que adquirieron con él, pues tras varias horas de aquel solo les quedaba el triste escepticismo que acompaña a los seres racionales. Cumplirían el protocolo que les había dictado, y después volverían al bar a lamentarse de la ruina en ciernes de su vida familiar. Uno envió la comunicación a la una, otro a la una y media, y el último a las dos y media. Todos recibieron como respuesta un lacónico “OK” de Hilario. Por la mañana se despertaron sin saber cómo ni quién había convocado a sus respectivas somnolencias, que los pusieron en brazos de Morfeo. No se plantearon averiguar qué mecanismo se había operado en la resolución de aquel acontecimiento, que mantuvieron en secreto, dada su naturaleza, no sabrían si calificar de mágica o sobrenatural. Se limitaron a satisfacerle a Hilario, Manuel, los cuatro Riberas del Duero de su insomnio, Pedro, las cinco cervezas 1906 del suyo, y Andrés, las cinco Guinness del suyo. A partir de saber el precio que les costaba disfrutar de la paz hogareña y el mejoramiento de su salud, se levantaron con la lengua pastosa y una ligera jaqueca, tal si hubieran sido ellos quienes hubieran consumido aquellas bebidas.
Transcurridos seis meses de felicidad sobria, hacia las seis de la madrugada, una repetitiva descarga eléctrica de noradrenalina en sus amígdalas cerebrales los despertó a la vez con violencia, sin que mediara aviso ni relación entre ellos. Un sentimiento de angustia y miedo cerval se apoderó de ellos. Se levantaron y quedaron en verse frente al bar de Hilario por acuerdo mutuo, en virtud de un presentimiento inconcreto pero trágico. Así lo corroboraron, cuando vieron que las llamas devoraban los últimos resquicios del local, ante la impotencia de los bomberos que se habían personado en el lugar. Nada pudieron averiguar sobre la suerte que había corrido Hilario, si es que estaba dentro y no había podido escapar de las llamas. Andrés les dijo a Manuel y Pedro que, aprovechando su condición de policía, trataría de enterarse de lo que había ocurrido cuando se supiera algo. A eso de media tarde les comunicó que el incendio se declaró sobre las cinco y media, y que habían encontrado cuatro cadáveres calcinados dentro.
José Miguel López-Castilleros