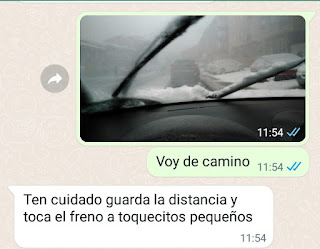JUBILADOS
De niño creía que los objetos inertes cobraban vida cuando no estaba presente. A veces, desde fuera, abría un centímetro la puerta de mi habitación para sorprender a mis juguetes en plena acción, sin el concurso de mis manos y mi voluntad; pero nunca los pillé in fraganti. Del mismo modo, mientras trabajaba en la editorial Camposagrado, ubicada en las afueras, me preguntaba qué ocurría durante las horas laborales en las calles del centro de la ciudad, en las bibliotecas, los museos, las cafeterías... ¿Acaso todo se paralizaba hasta el día en que me personara en estos lugares, y entonces se animaba para mí? Lo que me intrigaba de verdad era saber quiénes ocupaban esos espacios a dichas horas. Con quienes me relacionaba permanecían en sus oficinas, talleres, colegios..., y como nosotros todo el mundo, así que el enigma me acompañó hasta mi jubilación.
El primer día que no acudí al trabajo lo dediqué a desvelar el misterio. Me dirigí al centro y paseé por algunas calles. Nada me llamó la atención, como no fuera el hecho de haberme encontrado a Leonardo Carbajal y Felicidad Ramos, dos antiguos compañeros jubilados hacía varios años, y a Valentín Gómez, un vecino de mi antigua casa, también jubilado por enfermedad, a quienes saludé desde lejos por la premura con que caminaban. En la biblioteca pública recorría sus pasillos un insigne catedrático universitario de literatura retirado hacía seis meses, según había leído en la prensa. En el museo arqueológico me sorprendió hallar a Diolinda Felguera y a Gertrudis Almazán, las dos arqueólogas responsables de los descubrimientos más importantes de nuestra historia local, también jubiladas en épocas pretéritas. Me resultó llamativo y un poco extraño que solo me hubiera topado con personas que habían cesado en sus quehaceres laborales. Recordé entonces que un amigo me había dicho, que cuando la gente se jubilaba, desaparecía del mapa y no se la volvía a encontrar. Pude comprobar que este aserto era una absoluta falacia, pues a quien no encontré fue a nadie conocido que no compartiera mi misma situación.
Decidido a acabar con tanta especulación, me acerqué a la cafetería del restaurante Norma Ducasse, donde solíamos celebrar los ágapes de la empresa. Con toda seguridad daría con alguien conocido, bien con uno de los jefes en un encuentro de negocios, o tal vez con un compañero que tomaba café, tras haber hecho cualquier gestión en el ayuntamiento, situado a unos metros, algo habitual, según habíamos comentado entre nosotros en multitud de ocasiones. Sin embargo, nada de esto acaeció. Por el contrario, a quien saludé fue a Manuel Fuster, un abogado de la editorial jubilado ocho meses antes que yo, que salía del establecimiento.
─Me alegro de verte, Bernardo, por fin has llegado ─me espetó, sin darme la oportunidad de que me explicara el significado de sus palabras.
Que todos los conocidos con quienes me había tropezado en mi periplo por el centro fueran pensionistas, no podía obedecer a nada más que a la casualidad. A menos que admitamos, que la vida urbana durante las mañanas estuviera tomada por las clases pasivas, desaparecidas como por ensalmo de esos mismos entornos por la tarde y los fines de semana.
La cabeza me daba vueltas con todos aquellos seres afantasmados pululando por ahí. Preguntándome si me convertiría en uno de ellos, atravesé el Parque de los tilos, para llegar cuanto antes a casa. A la salida tuve que bordear las gradas semicirculares donde se reunían periódicamente unos cuantos poetas a leer sus poemas. Como coincidió que estaban en plena faena, me detuve a escucharlos un rato junto a los arces que servían de telón de fondo a cada interviniente que subía al pequeño estrado de granito. Desde mi posición pude ver a cada uno de los asistentes. La mayor parte de ellos pasarían de los setenta y eran desconocidos para mí, salvo Ester San Juan, una poetisa con la que traté hacía varios lustros sobre la publicación de uno de sus últimos poemarios. Abandonó su sitio para tomar la voz, recitó dos piezas y, antes de tomar asiento de nuevo, se acercó a mí.
─Nos alegramos de tenerte entre nosotros, Bernardo, te estábamos esperando ─me dijo con una dulce sonrisa.
«¡Lo que me faltaba, otra vez con la misma cantilena. Estos más que pertenecer a las clases pasivas, parecen almas en pena dispuestas a...!» Me fui repitiendo, furibundo, para mis adentros. La indignación con Ester San Juan cesó de improviso, cuando recordé, que había fallecido hacía dos años o así. Esto me llevó a la conclusión de que todos los jubilados, en realidad, estaban muertos. De ahí que empezara a dudar de la consistencia real de mi vida. Sea como fuere, lejos de amargarme, decidí aceptar sin más mi condición fantasmal y disfrutar de la eternidad. Empecé por regresar al Ágora de los arces a deleitarme con los poemas de mis nuevos amigos.
José Miguel López-Astilleros