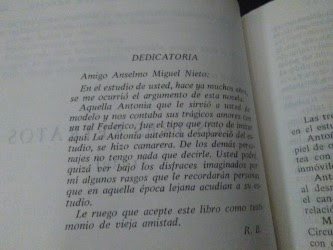El escritor Ultramarino Juan Bonilla inauguró ayer el XIX Salón del Libro Antiguo de Madrid con un pregón donde imagina la imposible evolución del libro digital al papel.

La primera vez que vi un libro electrónico sentí la inmediata necesidad de colocarlo junto a un libro de papel. Ni siquiera era una edición extraordinaria, prestigiada por una buena encuadernación de pasta española o cuero: se trataba de una edición de nuestros años veinte, con su bonita cubierta ilustrada por Puyol y su papel un poco ajado por el paso de las décadas voraces. Viéndolos juntos, uno al lado del otro, me pareció que el libro de papel era la evolución natural del libro electrónico, la versión mejorada por el ingenio de los artesanos y por las necesidades de los usuarios de un instrumento que había nacido felizmente pero que podía resultar aún más idóneo gracias a la extraordinaria ocurrencia de separar el texto en páginas distintas. Me imagino a alguien pensando: en la pantalla el texto es líquido, o sea, se liquida, estaría bien sacarlo de ahí, que no hubiera un solo espacio, el de la pantalla, para todos los textos sino que cada texto dispusiera de su propio espacio. Y voilá: el libro electrónico, tan viejo, da paso a un nuevo invento: el libro de papel. Al fin y al cabo eso es lo que sucedió alguna vez, así supieron los antiguos rematar, agradeciéndole los servicios prestados, el incómodo rollo de papel para alcanzar la indiscutible perfección del volumen dividido en hojas. Me pareció, en fin, que había un salto evolutivo magnífico en el paso del texto continuado que estaba encerrado en aquel artefacto que necesitaba de la electricidad y la batería, al texto impreso en la hoja que podía prescindir de enchufes y de pilas, y que era perfectamente autónomo no ocho o diez o doce horas sino años, lustros, décadas. La pobre tecnología del libro electrónico había dado un paso de gigante y había acabado alcanzando la perfección en la alta tecnología del libro de papel, cuadernillos cosidos, una cubierta atractiva, un lomo bien diseñado. Incluso, para demostrar que todo libro guarda un secreto que hay que esforzarse en abrir, las páginas unidas por arriba y por el lado exterior para que el lector tuviera que cortarlas: se trataba de un libro intonso. Podía aquel instrumento de los años veinte permanecer cerrado durante cincuenta años, que después de su pequeño sueño olvidado, unas manos podrían abrirlo de nuevo y él se pondría a hablar como si no hubiese pasado el tiempo, hablar contra el tiempo mismo, renacido por un gesto tan sencillo como que alguien pase unas páginas. Los libros tienen algo de sepultura, es verdad, pero son sepulturas que guardan intacto lo vivo, basta con abrirlas para que esa vida que hay ahí encerrada se ponga a hablarnos. Y nosotros, por eso mismo, cada vez que abrimos un libro -viejo o nuevo, da igual- nos convertimos de alguna manera en una especie de Jesucristo capaz de resucitar a Lázaro: nos basta con decirle, levántate y habla, y ya está. La lectura es siempre una forma de devolverle la vida a alguien.
Siempre que se habla del futuro es inevitable someterse a las audacias de la imprecisión, nunca se dice de qué futuro se nos está hablado, si del año 2080 o del año 2550 o del año 3225. En cualquier caso, se nos habla de la inexistencia. Cuando los tecnólogos avisaron hace sólo una década que el libro de papel, el libro, por llamarlo como se llama, ya que el electrónico no es ni puede ser un libro, cuando nos decían que el libro tenía los días contados, que se quedaría rezagado en favor de las pantallas, quizá la melancolía hizo que nos deprimiéramos un poco como si de veras un instrumento sustituyera a otro, como si la televisión hubiese acabado con la radio o Internet hubiese acabado con la televisión. Lo que ha ocurrido sin embargo es muy distinto al apocalipsis que vaticinaron los tecnólogos: se diría que, paradójicamente, al comprimirse el tiempo por la velocidad de nuestras vidas, al volverse pasado tan en seguida la actualidad que vamos pisando hacia el inevitable abismo de cada uno, las librerías de viejo se han vuelto hoy los únicos lugares donde se pueden conseguir libros publicados hace sólo tres o cuatro años. Para que se vea que las librerías de viejo viven tanto del futuro como del pasado, fueron uno de los primeros negocios que entendió que con Internet se multiplicaba gloriosamente su mercado: recuerdo con absoluta nitidez lo primero que busqué en Google cuando hice mi navegación inaugural por la red: escribí La Realidad y el Deseo, Luis Cernuda, 1936, Cruz y Raya, y voilá, apareció un librero mexicano que lo tenía en su catálogo a un precio que estaba a mi alcance. Pensé: esto va a ser mi ruina. Pero también me pareció que el futuro -la red en la que me acababa de conectar- serviría fundamentalmente para alcanzar un pasado que hasta entonces no había estado a mi alcance, porque por muchos kilómetros de estantería que hubiera recorrido mi mirada, nunca había logrado dar con ese libro de Luis Cernuda. Esto va a ser mi ruina, me dije, sí, pero qué va, soy andaluz, tiendo a la exageración por naturaleza. Confieso que ahora en las librerías de viejo busco sobre todo novedades editoriales: me parece que estas van directamente de las imprentas a las librerías de viejo, pues su paso por las librerías normales, ante la avalancha incesante y suicida de novedades, es tan efímero que se diría que sólo en las librerías de viejo pueden sobrevivir libros tan recientes. De esa manera, es fácil augurarle un excelente futuro a las librerías de viejo gracias a la paradoja de que lo único que tiene el futuro asegurado es el pasado.
Por seguir con las paradojas, todos nos deprimimos un poco cuando nos carboniza la impresión de que nadie lee, de que los libros cada vez importan menos, de que estamos en el final de una época. Y sin embargo la verdad de los hechos y las cifras dice muy otra cosa: dice que nunca se ha leído tanto como ahora, que el número de lectores crece, a pesar de que leer cotidianamente, incluso como necesidad para sentir que la vida es algo más que una serie de imposiciones que nos atan, siga siendo una actividad minoritaria, como por otra parte fue siempre, y me temo que siempre será. He utilizado un verbo en el que quiero pararme un momento, he dicho que los libros cada vez importan menos. Importar, ese es el verbo. Importar significa traer de fuera algo que no somos capaces de producir por nosotros mismos: eso es lo que nos dan los libros, y en esa necesidad de importar de ellos lo que nos hace falta porque no somos capaces de producirlo por nosotros mismos, radica toda su fuerza, toda su energía, todo su futuro, que está hecho de puro pasado exprimido para ser sintetizado en una forma de vida que se propone abolir el tiempo.
Ante cualquiera de las joyas que se ofrecen en este Salón del Libro Antiguo que ahora comienza, es fácil sobreponerse a cualquier pellizco de depresión ante la aparente insignificancia que tienen los libros en nuestra sociedad. Si colocara cualquier dispositivo de lectura junto a una de estas joyas, volvería a convencerme de que cualquiera de estas joyas es la evolución preciosa con la que el ingenio humano ha mejorado una ocurrencia que en sí misma ya era genial. Pero también, sin entrar en comparaciones, que no es que sean odiosas, sino más bien son siempre ociosas, me resultará imposible no reparar en el trabajo de comunidad y cuidado que es siempre un libro: algo que nace cuando uno lo escribe pero que todavía no es lo que llegará a ser, necesitará de un lector profesional que lo corrija, de un editor que lo publique, de un diseñador que lo componga, de un dibujante que le ponga una cubierta, de un impresor que lo vuelva al fin realidad, de un librero que lo ponga al alcance de sus clientes y por fin de un lector que le dé aquello de lo que nació: vida, otra vida, vida en otro sitio, lejos ya del escenario donde nació, lejos de los fantasmas y las inseguridades de quien lo escribió, de su mesa de trabajo, de sus mañanas indecisas sin saber si iba por buen camino.
Por eso de muchos coleccionistas y bibliófilos me admira la pasión con la que enaltecen a artesanos y profesionales invisibles. No sólo la pasión por los autores obvios y consagrados -cuyo valor es fácil de discernir dada su condición de clásicos inevitables: Borges, Lorca, Cernuda, claro que sus primeras ediciones son muy valiosas, eso no tiene mayor misterio- sino por figuras escondidas que sin ellos, sin la pasión y las búsquedas de coleccionistas y bibliófilos y libreros expertos, hubieran sido ya tragados por el olvido, esa bestia hambrienta que no para de masticar huesos y nombres propios. Lo único bueno del olvido es que nunca es definitivo, en cualquier momento puede venir alguien a rescatar un libro, un autor, y decirle levántate y habla, y ponerlo en su sitio. Es una de las virtudes de este mundo de los libros viejos o antiguos: en cualquier momento, por pasado que sean, pueden volverse presente para alguien. Presente, además, significa regalo, y no hay mejor regalo para los libros viejos que devolverles actualidad, volverlos a hacer latir, transformar la sepultura que son por fuera en la vida de la que están hechos sus adentros.
Me admira que haya quien busca sin parar, no las primeras ediciones de un autor de primera fila, sino los libros que editó un impresor del que hoy no se acuerdan ni sus herederos, un impresor que puso amor y cuidado extraordinarios en cada uno de los volúmenes que sacó a la intemperie del mundo, o los libros de los que se encargó un artista tan humilde y soberbio a la vez que dedicó su talento a encuadernar volúmenes, idear una encuadernación distinta, única, a libros que quizá, en algunos casos, si hoy tienen alguna importancia, no es por lo que contengan, sino por la excepcional encuadernación que abriga ese contenido. Me admiran también los que, en un mundo tan lleno de grandes autores, dedican su atención a lo olvidado, lo preterido, lo presuntamente menor, autores que las academias consideran de segunda o tercera fila o insignificantes nombres propios que no merecen reediciones ni ediciones críticas: las bibliotecas particulares son esos lugares mágicos donde se corrige el discurso de la autoridad. Allá donde la autoridad quiere imponer como nombres indispensables los de Mengano o Zutano, en las bibliotecas particulares se puede producir el gesto vengativo, la justicia poética, de que un autor en apariencia menor, un autor olvidado, tenga, sin embargo, mejores vistas que los clásicos de su generación. Aquí los ejemplos no tienen más remedio que ser personales, cada cual tendrá el suyo. La autoridad académica, el canon, nos dicen ahora mismo que los autores inevitables de la narrativa española de los años sesenta y setenta, los nuevos clásicos, son Juan Benet y Juan Goytisolo, entre otros pocos, y muy bien, me parece justo, nada que oponer, pero en mi biblioteca el autor realmente importante de esa generación es Gonzalo Suárez, sus deliciosos cuentos, sus novelas veloces: que hoy sea poco considerado como gran narrador me da exactamente igual, en mi biblioteca, si alguien pregunta por esa época, si alguien me pide que le diga a qué se parecía la España de los años sesenta, no le mostraré otra cosa que los cuentos de Gonzalo Suárez, y de ese modo tan sencillo mi biblioteca se vengará de la realidad, porque una biblioteca personal no es otra cosa que un intento de resistirse al orden impuesto desde fuera atendiendo a la necesidad de cada cual de poner las cosas en su sitio, de imponer otro orden, otra jerarquía alternativa a la impuesta por las autoridades intelectuales. Por eso, si yo les mostrara mi biblioteca -que por cierto se parece más a una librería de viejo que a las bibliotecas de escritores que a veces salen en las revistas de decoración-, ustedes tendrían la impresión de que el pensador español más importante de las últimas décadas no es ninguno de los que ya han recogido su Príncipe de Asturias o su Premio Pito Pito Gorgorito, sino Agustín García Calvo, un gigante que se publicaba sus propios libros y que, muerto hace sólo unos años, parece completamente borrado para las nuevas generaciones. Puede ser, vale: en mi biblioteca seguirá siendo indispensable, importante, como dije antes, importante porque produce aquello que yo no puedo producir por mí mismo y tengo que ir a buscarlo a sus libros.
Pero si una de las misiones de los buscadores de libros es fijar dónde está la verdadera importancia de algunos autores, de algunos diseñadores, de algunos encuadernadores, de algunos impresores, sin atender a los ordenamientos casi jurídicos que se imponen desde las autoridades académicas, no es menos destacable que para esos autores presuntamente olvidados, para esos diseñadores a los que no se les tiene en cuenta, para esos impresores que construyeron sus catálogos como si estuviesen escribiendo sus autobiografías, nosotros, los buscadores, también somos importantes. Se trata de una relación de importancia mutua y por lo tanto no es exagerado hablar de una relación sentimental. Somos importantes para ellos porque ellos tampoco producen por sí solos aquello que necesitan para seguir vivos: es decir, lectores, curiosos, estudiosos, buscadores, coleccionistas. Sin nosotros ellos no podrían ocupar el lugar que merecen aunque sea en lugares sin relevancia social como son nuestras bibliotecas, pequeños reinos junto al mar, por decirlo con el verso de Edgar Allan Poe. Así que no es que los buscadores consigan darle importancia con sus búsquedas y sus encuentros a libros y autores que parecen no tenerla para el resto de la gente, para los departamentos universitarios y para los suplementos culturales, sino que esos libros y esos autores nos dan importancia a los buscadores porque a través de nosotros vuelven a hablar, son Lázaro, se levantan de nuevo, se levantan y andan. No hay mayor victoria para nosotros los buscadores de lo aparentemente menor, de lo preterido, de lo ganado por el olvido, que conseguir que alguno de esos autores abandone las estanterías particulares de nuestras bibliotecas y vuelvan a la intemperie de las nuevas ediciones, de las reediciones, y se hagan un sitio en el canon y pasen de olvidados a inevitables. Ha pasado hace unos años con Manuel Chaves Nogales gracias a los esfuerzos de Andrés Trapiello por ejemplo, está pasando ahora mismo con Elena Fortún gracias a los esfuerzos y las reediciones de Abelardo Linares. Ha pasado con muchos dibujantes y pintores vanguardistas gracias a Juan Manuel Bonet. Ha pasado con muchos fotógrafos y sus maravillosas producciones, mimadas hasta el último detalle, gracias al incansable Horacio Fernández. Son mis héroes.
Descubrí a Alberto Hidalgo, un poeta peruano olvidado, gracias a un librero de Lima. Vi que tenía un libro suyo a un precio disparatado. Le pregunté porqué aquel precio cuando lo que quería preguntarle era quién era aquel poeta. Me respondió: le he puesto ese precio porque me gusta mucho ese libro. Y de esa manera tan sencilla hizo crecer en mí la curiosidad por aquel poeta que se ha convertido en uno de mis poetas predilectos. Me pareció la mejor respuesta que puede darse ante una situación así: el precio debe ser una crítica literaria o estética, no una síntesis eventual de las fluctuaciones del mercado. Me gustan los libreros de viejo que ejercen la crítica desde sus catálogos y sus precios, aquellos que dejan claro cuáles son sus gustos y opiniones a través de la tasación de sus libros (aunque tampoco voy a engañarles, prefiero a los libreros que no tienen ni idea de lo que se traen entre manos, porque gracias a ellos he conseguido libros que no hubiera podido ni soñar que alguna vez me pertenecerían. De los libreros que saben, he aprendido a menudo qué cosas debía rastrear, en qué búsquedas merecía la pena embarcarse, he vampirizado sus saberes, pero difícilmente podía comprarles nada. Les debo mucho, es verdad, tan verdad como que no pienso pagarles lo mucho que les debo y es, en un mundo tan material como este de los libros, lo menos material de todo: el conocimiento).
Termino ya con una confesión íntima: seguramente me admiran tanto esos rastreadores y buscadores de autores menores, de poetas olvidados que o se consiguen en primeras ediciones o no se consiguen, porque me temo que yo mismo seré en el futuro un autor menor, un poeta olvidado cuyos libros estarán ansiando la mano de nieve que por fin, salvándolos de entre un montón de libros, les diga lo que cualquier libro está esperando para, de un solo golpe, sentirse importante y a la vez hacer importante al buscador que le diga: ha llegado la hora, vamos, levántate y habla.
[Agradezco la pista a A. Manilla. el trapero]